Cuando era estudiante de teología leía un suceso histórico que, en primera instancia, me pareció absurdo y ridículo, pero después me instaló en una reflexión, pues hasta lo absurdo y ridículo se vuelve atractivo al paso del tiempo porque nos da luces de una realidad histórica. El caso en concreto era este: en 1453 mientras los turcos invadían Constantinopla, los monjes de Bizancio discutían sobre temas como cuántos miles de ángeles cabían de pie en la punta de un alfiler o si las mujeres tenían alma. La teología revelada y la teología natural tiene vastos caminos, dentro del catolicismo, por ejemplo, es válido discurrirlos en el pensamiento, debatirlos en un aula de clase, pero por ningún motivo llevarlo a la práctica pastoral o a la escritura, para ello está la dogmática, una especie de unidad doctrinal que da funcionalidad a la institución.
Con este ejemplo pretendo iluminar o, más bien dicho, desenredar nudos en mi cabeza. Esto me causa cierta contradicción porque soy, o al menos pretendo ser, un p’urhépecha en reivindicación. Sería más apropiado buscar un modelo tradicional de nuestros pueblos nativos, pero, dada mi poca experiencia dentro de las comunidades de gran tradición, pensé en hacer uso de textos sobre la historia de nuestros pueblos, pero dichos relatos están escritos por frailes o son de tradición occidental y la reivindicación de los pueblos contienen un fuerte matiz para regresar a la religiosidad de nuestros antepasados; dado el atolladero decidí usar el anterior modelo porque al final me situaría en el mismo lugar.
Soy un p'urhé buscando pertenencia.
En mi andar no he tenido suerte, he seguido con detenimiento algunos movimientos, pero al tiempo me reservo mi participación porque no veo un objetivo claro; me evoca esa conmoción que despertaban los escarabajos peloteros en mi niñez, los sísifos en el reino de los insectos. Los miraba empujar con paciencia bolas de estiércol entre la maleza, los contemplaba y seguía varios metros atraído por la curiosidad, nunca supe su destino. Esa experiencia me dejó la secuela de buscar una funcionalidad a las cosas, algo que admiro de la Iglesia católica y Maquiavelo.
En este andar he advertido diversas líneas de pensamiento e ideología.
Está el esfuerzo de algunas diócesis y arquidiócesis de inculturación y vindicación, traduciendo el misal al p’urhépecha, insertando elementos propios de los pueblos originarios con reservas y dudas de no estar adorando al demonio. Allí los líderes son sacerdotes, algunos ignorantes de la lengua y su cosmovisión, pero gustan colocarse coronas, panes y cuanto objeto alistonado. Dicen que Dios ya habla nuestra lengua, pero ¿cuándo no lo ha hecho? ¿Quién tiene el monopolio de Dios? Elementos folklorizados se han injertado al paso de los años con explicaciones forzadas, pero como se reza por allí: “Los curas pusimos las costumbres y las podemos cambiar”.
Otros luchan por resucitar la cosmovisión de nuestros antepasados, aquí podemos ver y experienciar celebraciones como el Año Nuevo y el Fuego Nuevo P’urhépecha, la deidad del sol y la guerra, Kurhíkaueri (Curicaueri, Curicaveri). Coloco las demás acepciones en atención a las personas que se agobian sino se escribe como lo conocen o les agrada, absurdo, claro está, como el cristiano que perdió la fe cuando supo que Jesús no nació el 25 de diciembre. No distingo si este grupo busca retomar la religión como tal, una espiritualidad o una conmemoración ritualista del ciclo agrícola. Hasta ahora no existe una teología p’urhépecha oficial, este movimiento no está libre del sincretismo y del subjetivismo sensorial.
Otras luchas
Los grupos de carácter sociopolítico han adelantado en aspectos como el autogobierno y el presupuesto directo en las comunidades más grandes, dando como resultado un carácter más formal a los consejos comunales, dejando, en cierto desamparo a las comunidades más pequeñas. La preocupación es que se lucha con la ideología de un indigenismo puro que ya no existe y no volverá. Enjuician la religión católica sin tomar en cuenta que los p’urhépechas han absorbido la doctrina de los frailes a su manera y forma. Basta con ver sus festividades anuales y su fe en la religiosidad popular.
No estamos lejos de asemejarnos a los bizantinos, gastando nuestra energía en cuestiones triviales y frívolos. Y como todos los movimientos son discutibles, nos censuramos unos a otros, enjuiciándonos desde el ámbito personal; dentro de la seguridad de un colectivo o comunidad; desde la prepotencia académica, destripando la cultura, la lengua y la sabiduría de los abuelos o desde la comodidad extranjera, señalando un proceso cultural de los pueblos que ya no viven y sienten en carne propia.
Hay mucho quehacer en la autocrítica como pueblos p’urhé pero será en otra oportunidad; mientras, sigamos abriendo caminos angostos y no veredas amplias donde todos podamos caminar sin perdernos; dejo aquí lo propio.
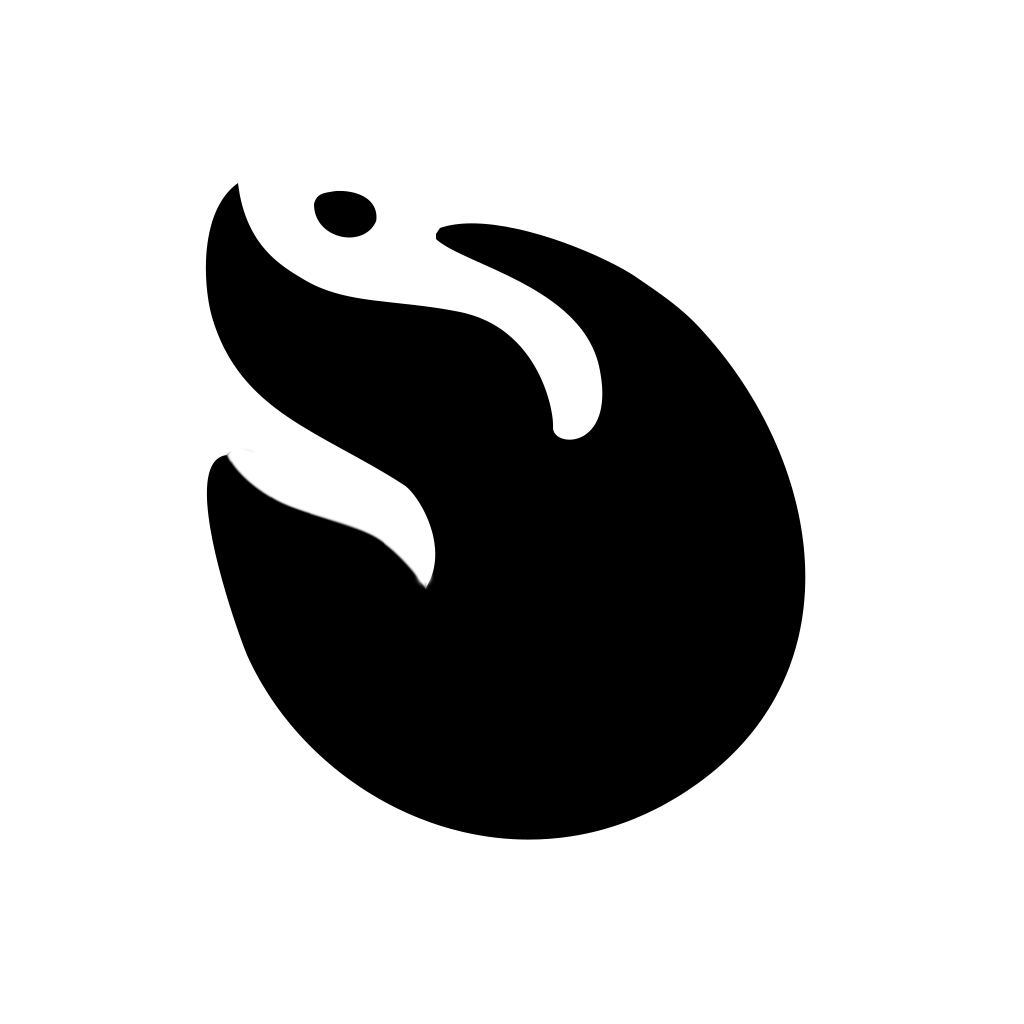
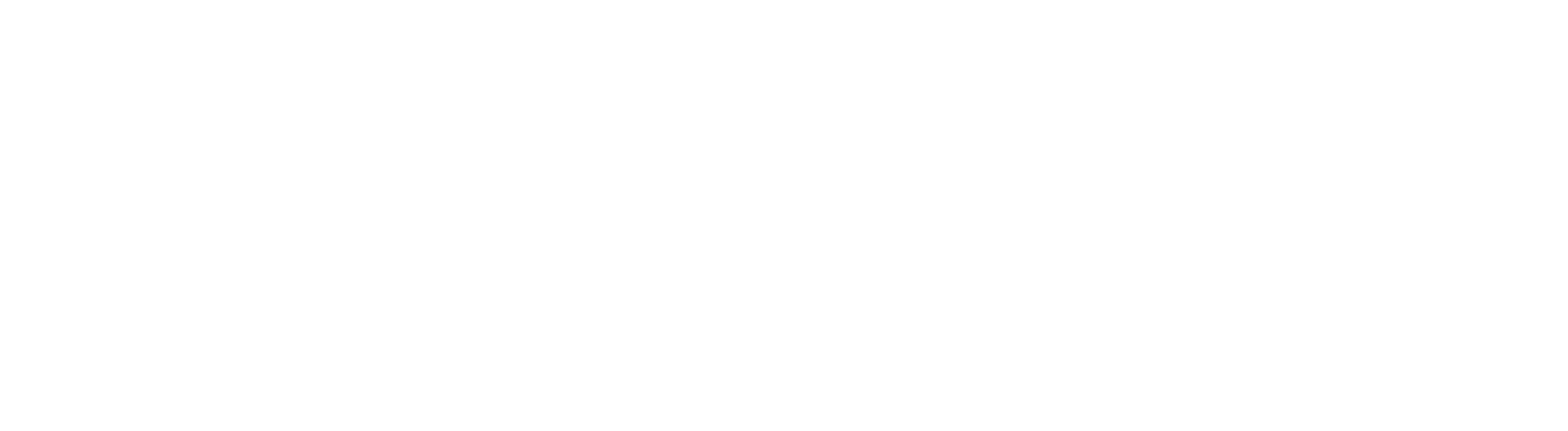
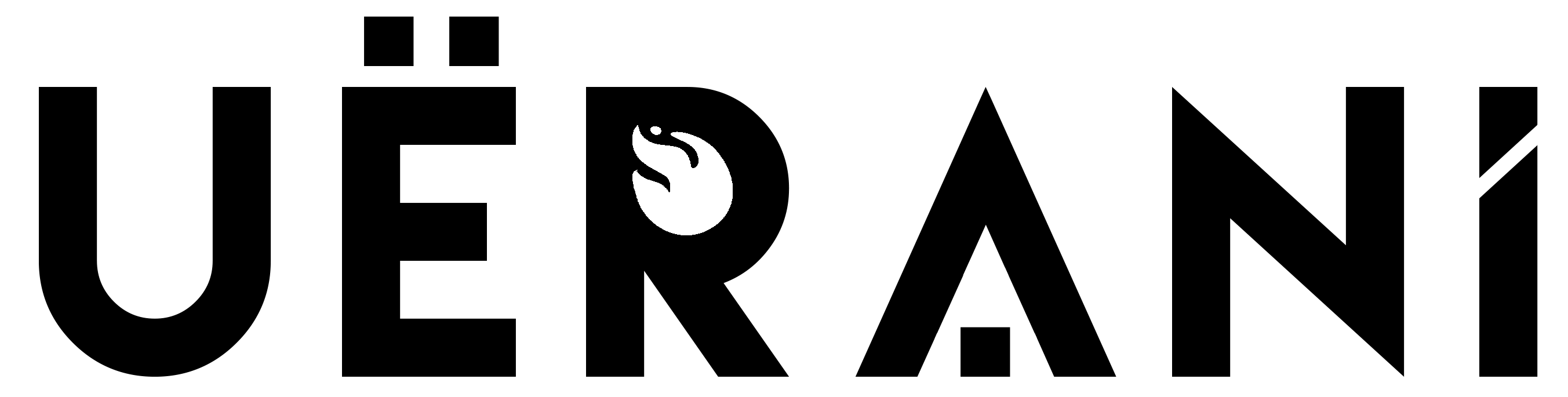





Comments