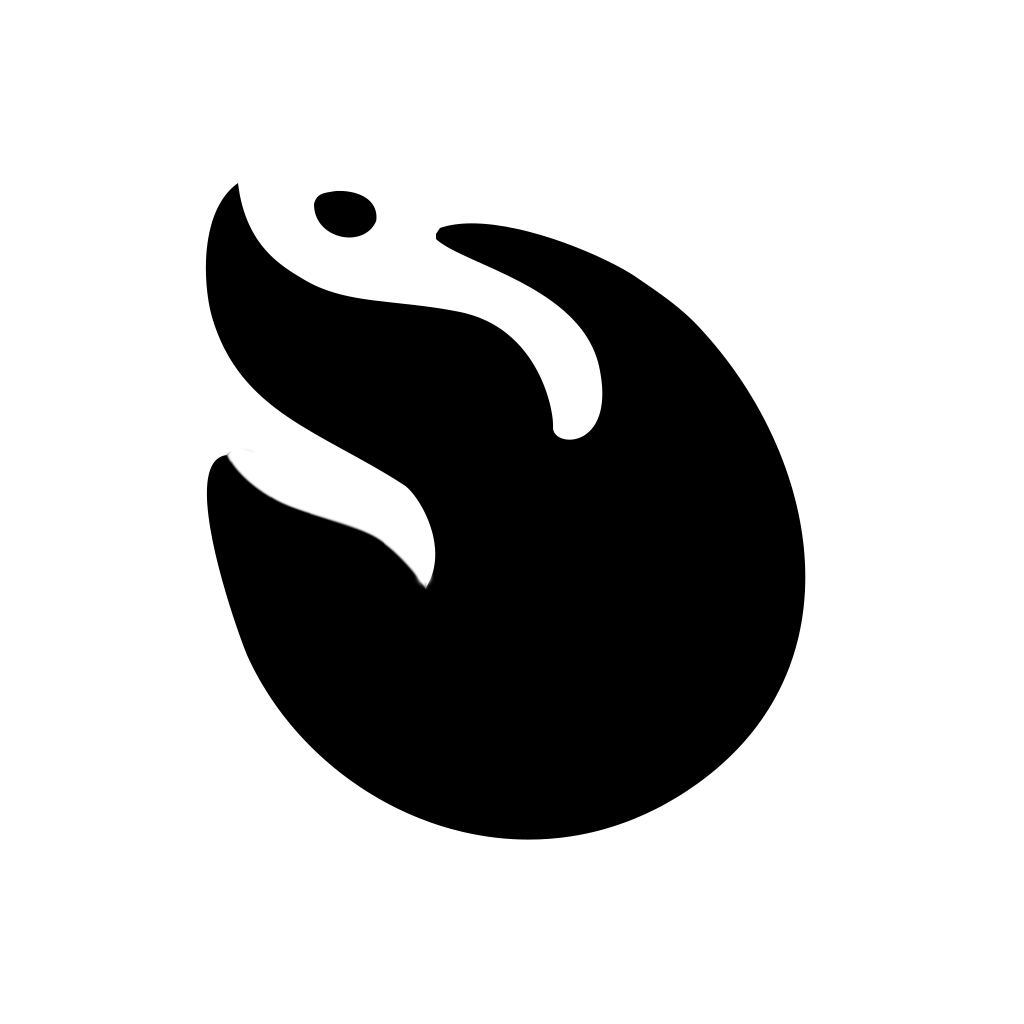Esa que ven ahí es la abuela: Eulalia Pitacoche, esas manos ahora le pesan tanto como su vida. No sé si tiene pesares en su mente, a lo mejor los disimula cuando prende la lumbre, le rezongan los leños, aventando una humareda, irritando hasta las lágrimas sus ojillos, esas lágrimas frágiles que se sueltan con los aires del otoño, por estas fechas se empiezan a dejar sentir las melancolías, ya los cempasúchiles y las manitas de león que sembró, dentro de poco estarán listas para ser cortadas y puestas en el altar de los difuntos. Los últimos meses del año son los de mayor tristeza.
─¿Qué será de mí, si ya casi todos se fueron? Tengo más fotos para el altar de difuntos que otra cosa.
Estos pensamientos le llegan mientras sigue atizando y soplando el fogón ─A qué terca esta leña, pero más terca soy yo ─Le avienta la breña seca, paxtes con pedacitos de cartones. Cada soplido le hace sacar esa tos escandalosa que la deja sin aliento, con un resuello que le silba en el pecho, las abuelas del rancho terminan padeciendo de lo mismo; el cuadril torcido, las piernas cansadas, las manos callosas, rodillas boludas y entumecidas.
─Pero lo pior es que acabamos prietas por dentro, ahumadas de tanto humo que nos tragamos por años y años de echar tortillas y hacer comida en el fogón. También así acabaron mis comadres, mi abuela, mi tía y ni señas de ir al doctor, ya cuando uno va es porque de seguro no hay remedio.
Arremete con el soplador que casi se desmorona entre el aleteo de sus dedos que sostienen el tejido de palma, imaginando que podría estarse convirtiendo en un colibrí morado. Claro que tiene ganas de dejar el mundo de los vivos, hace veinte años podía con dos cubetas de hoja, apalancadas al burro del agua para llenar sus tinajas, regar sus macetas del patio tan vivas y chispeando de color. Todo eso se ha reducido a miradas entreveradas con la carnosidad de sus ojos, puede ir y venir, de a pasito, recoger las hojas de los árboles del patio, sacar agua, en botecitos, de a poquita, ya no ocupa tanta.
Menos hoy, porque siente que a lo mejor será el último atole con pan que podrá hacer en su vida.
Tres piedras bien acomodadas y al sentar la olla de barro encima, ese rezo, soplando pacientemente con esfuerzo y dedicación para despertar el fuego, el ritual que ya pocas mujeres hacen, es más cómodo ir por la bolsita de polvo de atole a la tienda. Ayer puso tantito maíz, lo que agarran dos puños con las manos, la medida de un corazón tranquilo, su cucharada de cal, la lumbre que lo sazona. Ahora mientras el agua de la olla se calienta, mira con tiento al metate, ya es viejo.
─Fíjense nomás, era de mi abuelita, lo han picado varias veces, ya está todo delgado, yo creo que si me voy hay se va a quedar, ya ni quien quiera moler, desde que llegó el molino de luz, por más fácil, dejaron de enseñar a las chiquillas a usarlo. Pos que le hace uno, así van cambiando los tiempos…
Es ver a través de sus arrugas, un viaje, las manos de Eulalia nos llevan paso a paso, mientras enjuaga el grano, después lo tiende, muele el nixtamal, lo trae hacía ella, lo va moliendo y remoliendo con la mano del metate: esa masita es la que va a dar a la olla en el fogón, moler en el metate cuesta trabajo, las rodillas y la espalda ya no ayudan. La joroba de Eulalia se va encorvando cada vez más, cómo si los pies tuvieran que juntarse con las manos, doblarse cómo el tiempo.
Ese atole se adormece con el meneo suave de la cuchara de madera, cada vuelta suave, acariciando su textura, cuidando que no tenga tropezones. El humo gira, dando caricias también a las manos, cómo teniendo envidia de no ser palpable más que por los ojos y la nariz que lo perciben. Son las ánimas enojadas, son los que andan penando, eso se sabe, y algunos espíritus más enojones que otros. Lo bueno es que se asoman de vez en cuándo en las sombras del humo de mezquite, y aquí llegan al banquito para posar su alma. Cuenta Eulalia
─Ese se los tengo preparado especialmente para ellos, cuándo vienen a platicar los siento, lo sé porque cada uno trae con el sereno un aroma, ya ven que mi ama la conozco luego, luego porque huele a hojas de naranjo, a mi tía Tencha, ella es la más escandalosa, su aroma dulce de piloncillo llega puntual, a las seis de la mañana, deja varias abejas y uno que otro jicote, los ando sombrereando porque son re bravos, han de creer que soy un ramilletote de dalias y rosas por lo floreado de mis nahuas, ¡usha!, ¡usha! váyanse al campo a la cerca a dormir en las flores del jarolis. Quilina debo de suponer que tampoco vive, ella no quería ser del rancho, cuándo pudo salir, se fue, a vivir por aquellas orillas, allá por el ejido, no había mucha diferencia, las calles seguían siendo de tierra, por ahí sí pasaban carros, seguían jugando niños con balones hechos de bolsas de basura. Quilina fue solo una mujer más que no aceptó que el rancho era un hogar. Nadie la convenció de que regresará ni aun ofreciéndole herencia. No te preocupes tía, ya sabes que hasta que pueda te seguiré prendiendo tú velita, encomendándote a las almas benditas del purgatorio.
Otro que también me visita seguido es Austreberto, me deja un olor penetrante a chicharrón, era carnicero y pos que más les digo. Nomás me antoja.
Chano, Parecía tímido, pero era mustio, él se metió en varios líos, apenas si percibo el humo del tabaco de su cigarro, cuándo murió, la mujer que tenía se llevó con ella a los hijos. Cruzaron al otro lado, ya no supe más de mis nietos. Hace varios años, la comadre traíba unas fotos que me vino a enseñar: me dijo que esos eran los hijos de Chano, pero no les reconocí, tan cambiados, los pelos güeros y esas camisas con la bandera gringa. Pos así son dijo mi comadre, los míos son igual, y eso que traen el nopal bien pintado, bien mexicanos y trabajadores. Eso les termina pegando, la enfermedad de negar el origen del rancho. Qué más quisiera que Chano hubiera dejado de ser temerario y bandido, a los siete años fue su primer robo, o por lo menos de los que me enteré: se trajo un burro de allá por la barranca, lo tizno, agarro toda la ceniza del fogón, el burro era albino, imagínense chicos ojotes blancos. Quedó pardo, pardo… Hasta eso, le dejó unas rayas pintaditas en la panza. Ese burro lo anduvieron buscando varios días, pasaron aquí cerquita, y no lo reconocieron. Pos me reí, porque era una maldad, en la tarde llovió y el burro se lavó, quedó otra vez blanco, no hubo más remedio que soltarlo, y por ahí se fue agarrando rumbo. A lo mejor fue mi error no haberle dado unos chanclasos al Chano, después así le siguió, parecía nahual.
Se desaparecía en la noche y ya en la mañana, había un pollo pelado por lo menos, en la cocina. Pos sí, lo dejé que fuera ladrón. Hasta ya más grande que se perdió y nunca supe de él, creo que murió y no de buena manera, porque una noche de tormenta soñé que gritaba, bien clarito, pidiendo auxilio. Y de pronto, se rompió un jarro de la cocina, no sé por qué, pero me senté en la cama, no quise abrir los ojos y ver a Chano. Sí es que era él. Atiné a pensar en darle la bendición, por si todavía andaba por ahí, o a lo mejor ese fue el aviso de su muerte que me llegó, algo de mí se desprendió, me quedé liviana, cómo si me hubieran barrido el alma con una escoba de varas.
Eulalia termina de contar el recuerdo: ya no importa si alguien le escucha, es para ella misma. No sabe en qué momento se sirvió el jarro de atole blanco, lo hizo de una manera mecánica. El movimiento de su muñeca es también cómo un reloj, cuando el sol va cambiando de casa, de estación en estación. Ese atole se va enfriando, ya se puede empezar a tomar a sorbitos, Eulalia alcanza de la canasta un pan, una concha, blanca de vainilla, como la dulzura de su cabello. Ella sabe qué después de medio día, su vida se va a agotar…Tendrá que irse, cómo se van las cosas importantes, esas cosas con las que creció, las que palpó; el agua de los manantiales del chorro, la que regaba las huertas y que en tiempos de lluvia lavaba las calles y las almas. Está agua traía tranquilidad al pueblo. Los faroles y el sereno del parque con las parejas que daban vueltas al jardín los domingos. Un saludo por las mañanas entre vecinos que salían a barrer el frente de sus casas de humildes puertitas de mezquite, las que son iguales a esta, por dónde vemos a Eulalia vivir sus últimos momentos de vida…con un pan y un atole.