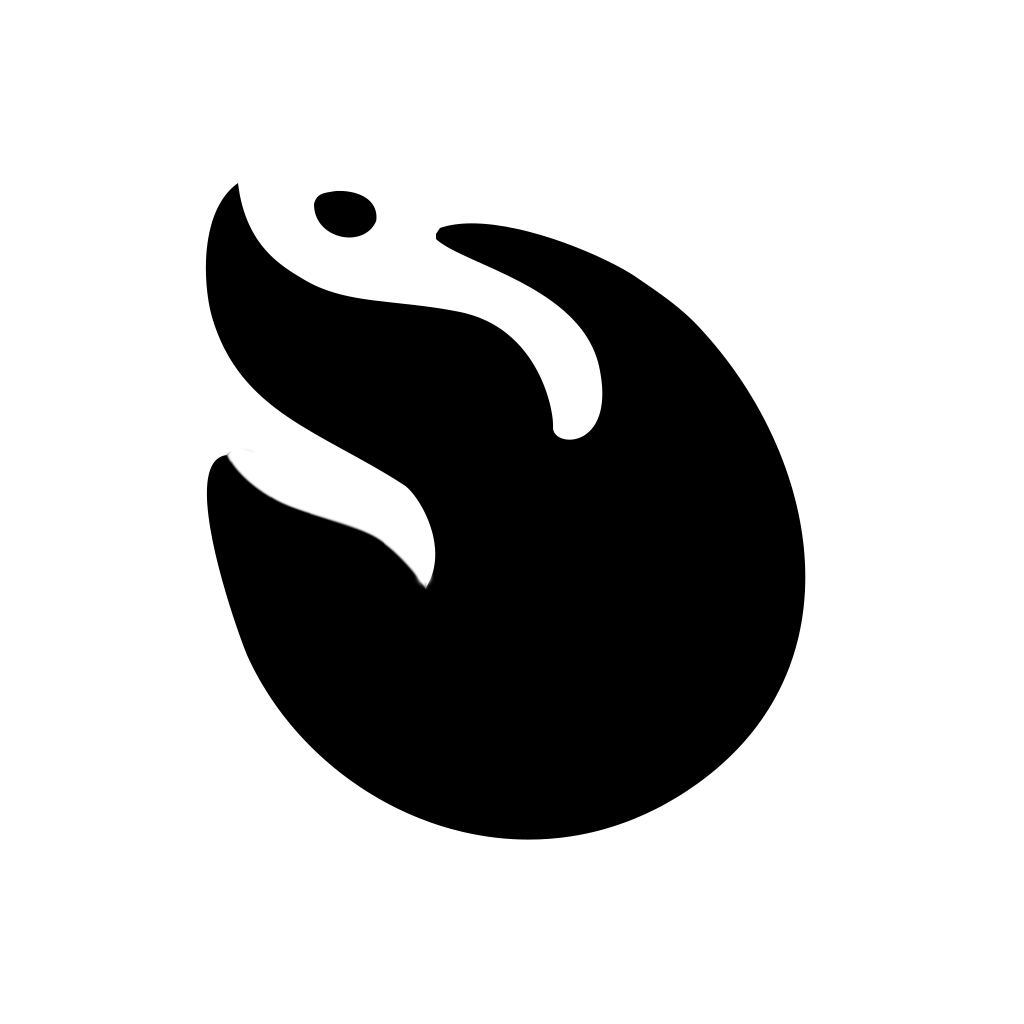En esta tierra de viejas historias y buenas costumbres, de olores a leña, donde el tiempo se mide en puñados de tierra y el amor se amasa con paciencia antes de convertirse en tortilla, mis pies se aferran a esta tierra como raíces a una olla.
Yo no crucé el desierto, no crucé el Río Bravo, no me aventuré en la incertidumbre de un viaje sin retorno. Me quedé amarrada a los hilos invisibles que me unen a este lugar, donde está mi gente, donde están mis muertos: la única vida que conozco.
Mi madre, con sus ojos llenos de miedo y sus manos curtidas por el trabajo de la casa, nos aferró a su regazo, contando historias de travesías peligrosas y desiertos ingratos:
nacimos mujeres.
Sus palabras, cargadas de sabiduría, resonaron en mi alma como un eco profundo. El miedo a lo desconocido, a las penurias del camino, pesó más que la promesa de un futuro incierto.
Aquí, entre los aromas de frijoles cocidos a fuego lento, el sonido del agua que hierve para café, me enseñaron a coser, a bordar, y todavía ando tejiendo historias, encontré mi lugar.
En cada puntada, en cada grano de maíz molido, en cada palabra compartida, construyo mi propia historia, tejida con los hilos de la tradición y la esperanza.
El desierto sigue ahí, llamándome con sus cantos de libertad, pero mis raíces se han hundido demasiado profundo en esta tierra fértil. Aquí, entre los míos, me siento segura, protegida por el amor de mi familia y el calor de mi hogar.
Y aunque a veces siento la nostalgia de lo desconocido, prefiero la certeza de lo que tengo a la incertidumbre de lo que podría ser.
Soy hija de migrantes, como muchos.
Los que nos quedamos sostenemos con orgullo el México indomable, para que, si algún día aquellos que sí se cruzaron al norte regresan, sepan que las historias de los hombres y las mujeres de barro no han desaparecido.