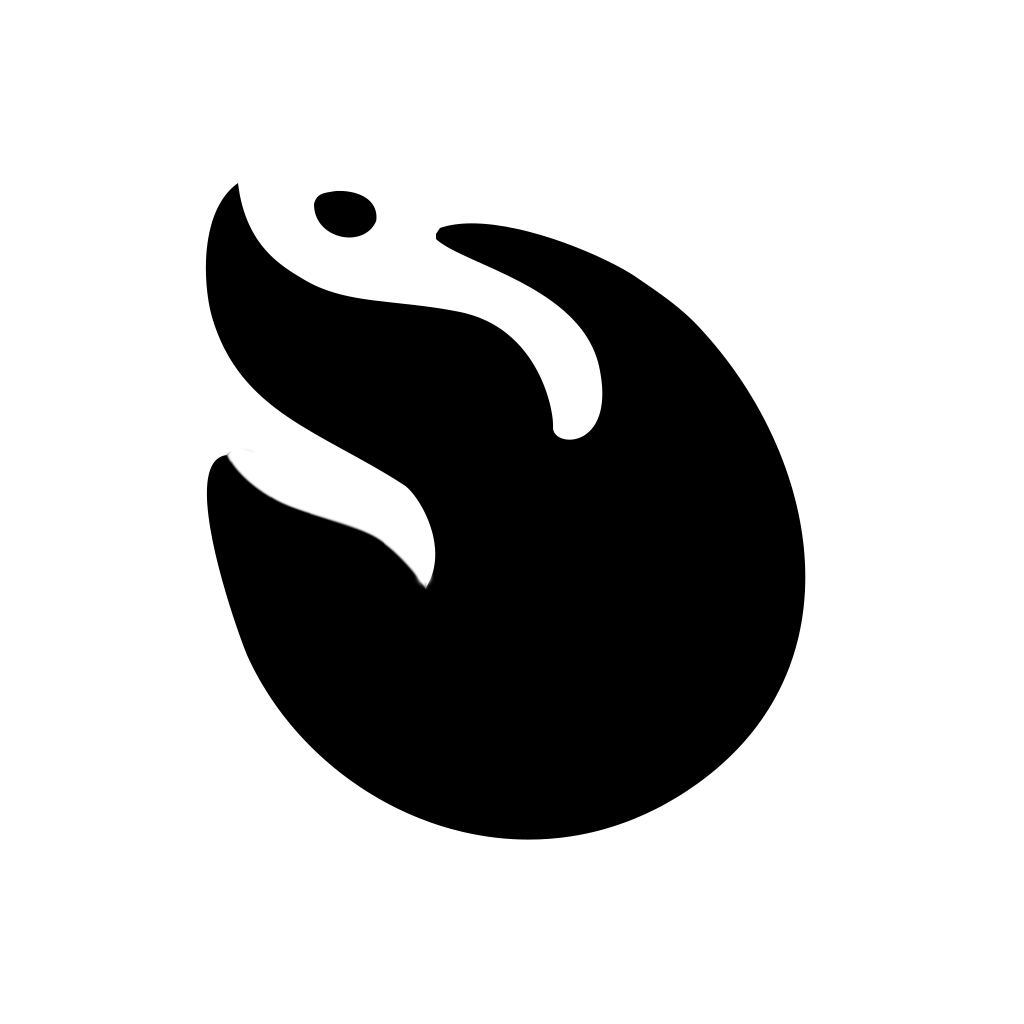Este año ha sido un año extraño, profundamente extraño, uno de esos que parecen pesar más que todos los otros juntos.
Durante semanas vivimos bajo un cielo inmóvil, como si el sol, cruel y vigilante, hubiera decidido fijarse sobre nosotros para contemplar nuestra desesperación. Un calor infernal se adueñó de los días, sofocante, implacable. Nos arrancaba el ánimo y revelaba lo peor de nosotros mismos, como si al exudar nuestra frustración y maldecir el aire espeso pudiésemos hallar algún alivio, aunque fuera ilusorio.
Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. No era un miedo común, sino uno ancestral, el miedo al vacío, a la ausencia, a la posibilidad de que las lluvias nunca regresaran. Me imaginaba ya viviendo en un mundo seco y estéril, un páramo de polvo donde todo lo verde se había convertido en recuerdo. Creía que no habría redención, ni para mí ni para ninguno de nosotros, pero también pensaba —egoísta al fin— que mi sufrimiento era único, que llevaba sobre mis hombros un peso que nadie más podía entender.
Entonces, oré. ¿Puedes creerlo? Yo, quien siempre me he burlado de la superstición, de los credos y las plegarias. Ahí estaba yo, de rodillas, suplicando en silencio al cielo mudo, como si la voz de un hombre roto, de un hereje como yo, pudiera perforar las alturas y convocar la misericordia de una tormenta. Pero el sol no escuchaba. Cada día era una réplica del anterior: el aire seco y abrasador, las miradas apagadas de quienes me rodeaban, las noches interminables donde el sueño era un lujo esquivo, como una brisa que nunca llega.
Y justo cuando pensé que la esperanza se había agotado y que el cruel destino sería nuestro único compañero, sucedió. Al principio, fueron apenas unas gotas, tímidas, como si dudaran en tocar la tierra. Luego, un rugido desde el horizonte, una ráfaga de viento cargado de promesas, y finalmente, la tormenta.
¡Qué furia! Era como si el cielo mismo hubiera decidido vengarse de nuestra desesperación, devolvernos todo el peso de nuestras plegarias. Las lluvias cayeron con tal ímpetu que pensé que la tierra se partiría en dos. Pero en esa violencia, había vida. El polvo se desvaneció, la tierra exhaló con alivio, y en cuestión de días, los caminos reverdecieron. El aire, ahora fresco y cargado de humedad, era un bálsamo para los sentidos. Las aves regresaron con sus cantos, los grillos se alzaron en una sinfonía nocturna, y los árboles… los árboles parecían alzar sus ramas al cielo en un gesto de gratitud.
Y entonces llegaste tú, como una tormenta en medio de mi sequía.
Yo también reverdecí.
Violenta, inesperada, arrolladora.
No sabía qué hacer con la intensidad de tu presencia, con el caos que traías a mi vida. Pero también, contigo llegó la frescura, la vida, la renovación. Tu risa era la lluvia que empapaba mi piel reseca; tu voz, el río que calmaba mi sed. Sentí cómo algo en mí se desbordaba, cómo la tristeza, acumulada por años, se escurría de mis grietas, dejándome ligero, renovado.
¿Has sentido el aroma que surge cuando la tierra se moja tras una larga sequía? Lo llaman petricor, y dicen que su esencia viene de la sangre de los dioses que se derrama sobre las piedras. Qué poético, ¿verdad? Pero me pregunto: ¿Qué aroma tienen los dioses cuando caminan entre mortales? porque lo que tú dejas en el aire no puede ser otra cosa que divino. ¿Qué sería esa esencia tuya que se ha derramado sobre mí? Es algo más profundo, más inexplicable, algo que me resiste y al mismo tiempo me invade, algo que no puedo nombrar, pero que deseo explorar.
Desde que llegaste, he comenzado a ver el mundo con otros ojos. Los días ya no son un castigo; incluso las noches tienen una luz nueva, como si la luna misma supiera que estoy contigo. Y, sin embargo, me pregunto: ¿cómo es posible que una tormenta pueda traer tanta paz? ¿Cómo puede alguien, con toda su fuerza y furia, convertirse en un refugio?
Tal vez nunca encuentre las palabras para describir lo que significas para mí, pero hay algo que sí sé: tú eres mi lluvia, mi tormenta, mi salvación. Y yo, como la tierra tras la sequía, no puedo hacer otra cosa que florecer.
Espero que, juntos, descubramos qué somos. Qué caminos nuevos trazará esta agua que ahora corre por nosotros. Espero, con toda la humildad de quien ha conocido la sequía y la gratitud de quien ha sido salvado por la lluvia, que esta tormenta nuestra nunca cese.
Con toda la emoción de quien ha vuelto a vivir,
Siempre tuyo.