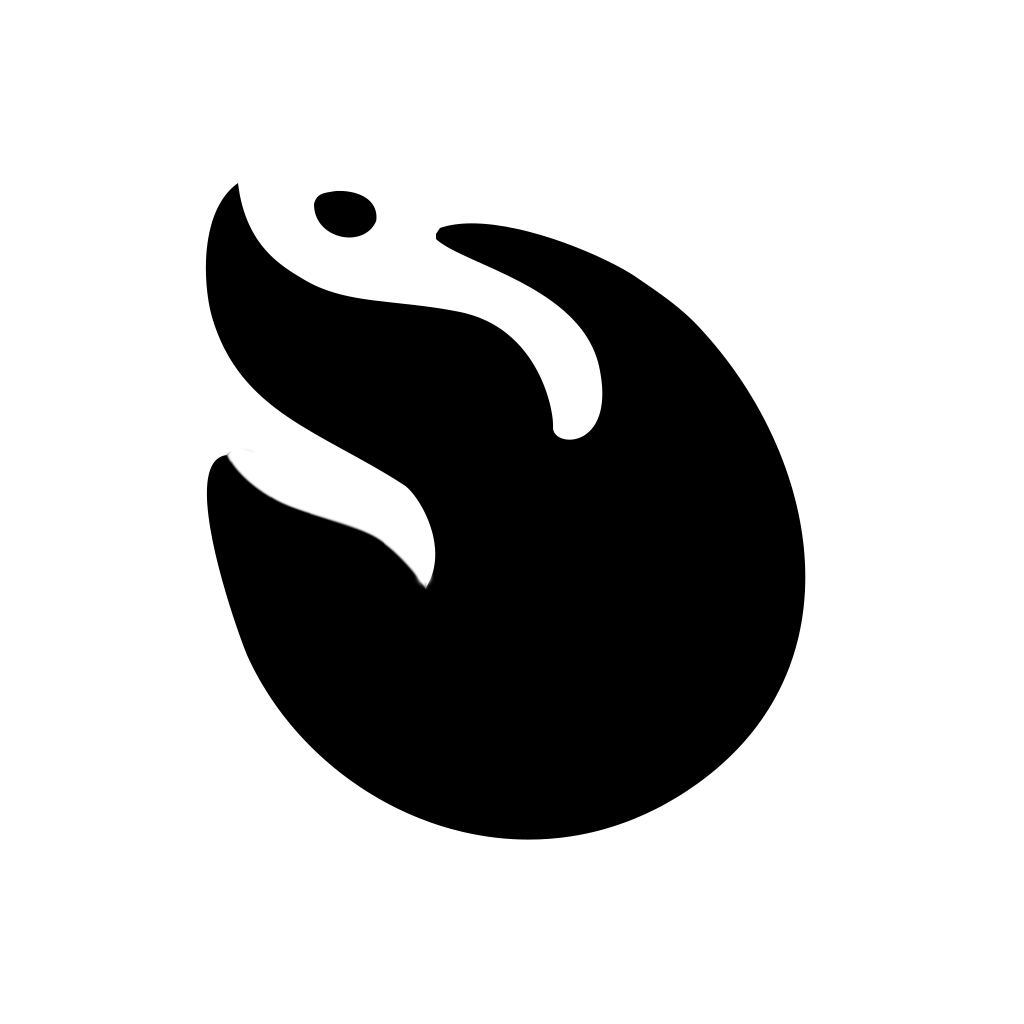¡Que las palabras que se enroscan
como serpientes en mi garganta
jamás encuentren escape!
Que sus lenguas de tinta me estrangulen lentamente,
que sus sílabas se afiancen como grilletes de plomo
alrededor de mis pulmones hasta robarme el último hálito.
Prefiero mil veces ser consumido por la marea de versos no nacidos,
ahogado en un océano de frases no pronunciadas,
antes que sucumbir al filo implacable de tu lengua,
cuya crueldad es tan fría como la indiferencia que emana de tus ojos vacíos.
Deja que la pira de mi prosa arda con una intensidad desesperada,
que mi cuerpo sea cenizas llevadas por los vientos del olvido,
antes que mi existencia se pierda bajo el polvo insensible de tu memoria.
Cada línea que se queda atrapada,
cada rima que se retuerce como un insecto moribundo en la penumbra de mi mente,
es un recordatorio de que la vida se escapa de mí en un goteo constante,
lento e inexorable.
No hay tinta que fluya ni plumas que tracen;
no hay horas malditas ante el blanco de la página
que espera ser profanada por el alma del escritor.
Sin embargo, dentro de mí,
las letras se amontonan como ruinas de una civilización perdida,
construyendo laberintos de significado donde se oculta mi cordura.
Las palabras, esas infames traidoras,
se arrastran como espectros por las grietas de mi conciencia,
clamando por nacer, por romper las cadenas del silencio
que yo mismo he sellado con la cera negra de la desesperación.
¿Será que estas frases no pronunciadas son el germen de mi destrucción,
la señal de que mi espíritu no pertenece ya a este mundo?
Quizá sea mi destino ser devorado por el hambre insaciable
de una prosa que jamás verá la luz,
un sacrificio para las sombras que crecen en mi pecho.
Porque no hay redención ni sosiego en esta prisión de palabras no dichas,
sólo el eco interminable de mi tormento que resuena como un lamento eterno.
Siento que mis latidos, cada vez más molestos,
no son sino golpes de martillo
contra el barro frágil que compone este corazón malherido.
Late con una terquedad insensata,
como si ignorara que está hecho de cerámica horneada,
destinada a quebrarse con el más leve contacto con lo desconocido.
Y, sin embargo, cada pulsación parece un presagio,
un eco hueco que resuena en las cámaras vacías de mi pecho,
amenazando con desgarrar el fino velo
que separa mi ser del desasosiego.
Las grietas comienzan a formarse,
pequeñas fisuras que serpentean como raíces de un árbol maldito.
Por ellas se asoma la verdad, esa criatura esquiva
que no encuentra lugar en la oscuridad que habita en mí.
¿Qué podría ver alguien más en estas fracturas,
en estas heridas abiertas por el roce de una nueva vida?
Tal vez un mapa de mi ruina, o quizá el rastro de un viajero perdido
en un desierto de emociones desgastadas.
El barro que soy —esa sustancia humilde,
moldeada con manos temblorosas y fuego implacable—
no está hecho para resistir las tormentas del espíritu.
Cada grieta es un recordatorio de mi fragilidad,
de la inevitable descomposición que me aguarda.
Pero hay algo perversamente hermoso
en el modo en que estas fisuras se ensanchan,
dejando entrever las sombras que se arremolinan dentro de mí.
Sombras que no son oscuridad pura, sino un mosaico de recuerdos,
deseos insatisfechos y esperanzas que tiemblan como hojas en un vendaval.
¿Qué monstruo o qué redentor
encontrará su reflejo en estas grietas abiertas?
Es imposible saberlo. Sólo sé que el latido continúa,
implacable y voraz, llevando consigo fragmentos de mi ser,
desmoronando con cada pulso el precario equilibrio que alguna vez creí tener.
Si pudiera detenerlo, lo haría;
si pudiera tomar mis propias manos
y sellar las grietas con un pacto de silencio, no dudaría.
Pero el barro se resiste,
el fuego que me dio forma también dejó cicatrices,
y las palabras que pugnan por liberarse se convierten
en dagas que cortan mi lengua antes de llegar al aire.
En este estado de agonía latente,
me doy cuenta de que las grietas no son el final,
sino el principio de algo más.
Son portales hacia un territorio que no conozco,
un reino donde el olvido y la memoria danzan en un vals macabro.
Y mientras este corazón de barro cocido se fragmenta,
pienso que tal vez no hay redención
para los que vivimos entre las sombras de lo no dicho,
sólo el consuelo de ser consumidos
por las brasas de nuestra propia fragilidad.