Andaba por San Felipe en una fiesta, tras pasar de aquí a allá, terminé por sentarme un rato, y alguien me contó la historia, junto al fogón. Decía que era verdad, que él mismo había visto los restos de confeti entre las piedras y que, si uno caminaba de noche por el cerro, podía escuchar la tambora retumbando entre las jaras.
—Tú no me crees —dijo el viejo—, pero así pasó.
Y comenzó a contarme la historia de Gabriela.
I
Gabriela nació en una canoa, flotando en las aguas de Cocón, cuando la luna estaba en todo su esplendor. Su madre, dicen, la vio venir al mundo entre árnica y nurite, mientras la corriente la mecía con la suavidad de un arrullo. Desde niña tuvo la risa fácil y un corazón abierto como el horizonte. Ya más grande, el mezcal le hizo segunda.
Aprendió pronto que la vida se baila y mejor aún si se toca el violín, y ella lo tocaba con el alma. Las cuerdas bajo sus dedos soltaban notas que llenaban de colores los rincones grises del mundo. Las flores en el lago se abrían más pronto cuando ella tocaba, y los borrachos dejaban la botella para ponerse a bailar. Era una mujer de fiesta, de convites, de largas charlas alrededor del fuego, en un tronquito o donde fuera.
Cuando creció, Gabriela se volvió más hermosa que la luna reflejada en el agua. Su cabello negro caía como cascada sobre sus hombros, y sus manos, siempre ligeras, sabían bordar, hacer tortillas y arrancar de las cuerdas de su violín los lamentos más dulces. Pero, más allá de la música, era una amiga fiel, de esas que están siempre dispuestas a brindar por la vida.
Fue en un fandango donde conoció a Luis David. Serio al principio, huraño, casi esquivo, con la mirada afilada y las palabras medidas. Pero cuando agarraba un instrumento, cualquiera que fuera, se transformaba. No había cuerdas, teclas o metales que no supiera hacer sonar. De pronto, su conversación se extendía como un camino sin fin, saltando de una idea a otra con la rapidez de un venado en la montaña. Gabriela, que amaba la música tanto como la amistad, supo en ese instante que había encontrado un compañero para la vida.
II
Una noche fueron a tocar a una fiesta en Zacán. Había música, risas, aguardiente y baile hasta que el sol amenazó con salir. Nadie sabe por qué, pero en algún punto Gabriela se alejó del bullicio y comenzó a subir el cerrito. Tal vez buscaba ver desde lo alto las luces de la fiesta, echarle un ojo desde ahí al Paricutín o tal vez fue el viento quien la llamó con su susurro. Lo cierto es que subió, y cuando estuvo en la cima, sintió que el aire la empujaba, como si quisiera arrancarla del suelo.
Entonces cayó.
Y el agua la tragó.
Cuando despertó, su piel ya no era piel, sino papel de china, delgado y frágil como las flores de cempasúchil de noviembre. Sus huesos no eran de carne y médula, sino de carrizo hueco. En su cabeza, enredadas entre sus cabellos, aparecieron flores y cohetes de colores.
Intentó gritar, pero en lugar de voz, de su boca salió el estallido de ristras y cohetones. Su pecho tembló con el eco de la tambora, sus pasos retumbaban como tubas y, a cada movimiento, el suelo se llenaba de confeti.
Quiso llorar, y su llanto sonó como un clarinete triste, deslizándose por el viento hasta perderse en la noche.
III
Entonces escuchó el trombón.
Era un sonido grave y ronco, como si la tierra misma hablara, como si desde el fondo de los cerros despertaran antiguas voces llamándola por su nombre. Gabriela asomó la cabeza entre las ramas y vio una melena rizada moviéndose a lo lejos.
Era Luis David.
El chino andaba por ahí con su trombón al hombro, refunfuñando entre dientes:
—Pinchi Gaby, ¿pa’ dónde se fue?
Había estado buscándola toda la noche, sorteando la maleza con pasos firmes, siguiendo un rastro que solo él parecía ver. En su mente, la fiesta aún seguía, pero algo en su pecho le decía que debía encontrarla, que no podía dejarla ir. Era hombre de corazón grande, de esos que no abandonan a los suyos, y aunque su seriedad a veces lo hacía parecer distante, la verdad era que pocas personas en este mundo sabían escuchar como él. Conocía la tristeza de la gente y también sus silencios; sabía leer miradas y entender palabras nunca dichas.
Gabriela quiso responderle, pero cuando abrió la boca, su risa explotó en luces de colores. Luis David se quedó helado.
—¿Quién anda ahí?
El viento se llenó de murmullos. Gabriela corrió hacia él, cada paso dejando atrás un rastro de papel picado y chispas. La tierra bajo sus pies tembló con un ritmo desconocido, y cada vez que su cuerpo se movía, sonaba un acorde invisible en la noche.
Luis David echó a correr, pero al voltear, la reconoció al instante. Aún entre la negrura del monte, entre los destellos de confeti y el fulgor del papel de china, supo que esos ojos eran los mismos. Los había visto tantas veces, iluminados por la música, por la risa, por la vida misma.
Su pecho se apretó.
El trombón cayó de su hombro, pero él no lo sintió.
Frente a él estaba Gabriela, hecha de luz y fiesta, como si la misma noche la hubiera convertido en su hija. Pero seguía siendo ella. En su mirada seguía ardiendo la misma chispa.
IV
Respiró hondo y lo pensó todo con calma.
—No sé qué chingados te pasó, Gaby, pero sé cómo arreglarlo.
Se acercó. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de nervios.
—Te voy a dar un beso —dijo—, así se arreglan las ranas en los cuentos, ¿no?
Y la besó.
El mundo se detuvo un instante. No se oía otra cosa que la respiración fuerte, la música a lo lejos ahogada y los ruidos que el cerro hace siempre.
Cuando Luis David abrió los ojos, se sintió ligero. Su piel se volvió de papel, su cuerpo de carrizo. Su melena rizada se llenó de listones de colores.
—No chingues, Gaby, ahora yo también soy mojiganga.
Al principio se quedó pasmado. Su ceño se frunció, su boca se torció en una mueca de desconcierto. Pero entonces vio a Gabriela, viéndose a sí misma en sus brazos, tocando su cara de papel, mirando sus manos de carrizo. Y cuando ella comenzó a reír, algo en su pecho se aflojó.
Primero fue un resoplido, luego una risa baja, después una carcajada que retumbó con la fuerza de una trompeta en plena fiesta. Se miraron, aún temblando, aún maravillados por el absurdo de la situación, y sin pensarlo dos veces, se tomaron de las manos y comenzaron a bailar.
Giraron y saltaron, dejando una estela de colores en el aire, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando los primeros rayos del sol tocaron sus rostros, sintieron un cosquilleo recorrer sus cuerpos. Sus huesos volvieron a ser carne, sus cabellos se deshicieron de los listones y el viento arrastró el último puñado de confeti al horizonte.
Se quedaron mirándose, jadeantes, con las mejillas encendidas por la risa.
—Vámonos, antes de que se acabe la fiesta —dijo Gabriela.
Se apresuraron a bajar el cerro, recogieron sus instrumentos y corrieron de nuevo hacia el fandango, con el eco de su risa aún flotando en el aire.
Dicen que si caminas de noche por el cerro, aún puedes escuchar la tambora retumbando entre las jaras.
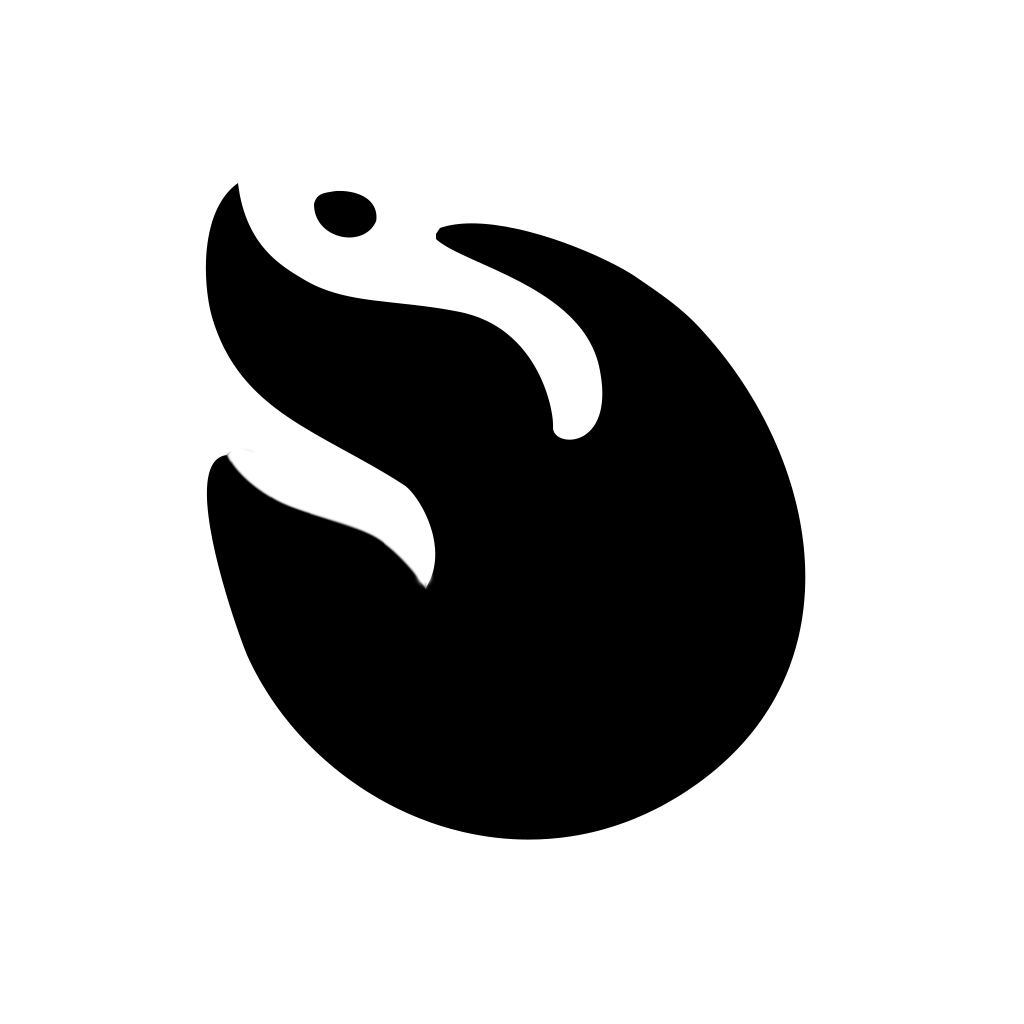







Comments
Martha
Qué cuento tan bonito y lleno de color. ¡Felicidades! Es un gusto cuando lees algo tan bien redactado.