Hace pocos días, en Santa Clara del Cobre, se encendió el Fuego Nuevo, desde hace años me contaron que con esto se pretende rescatar viejos rituales, encender la memoria y sellar un pacto con la tradición. Al finalizar la ceremonia, se eligió como sede la comunidad de Tingambato. Pero esa elección, tan aparentemente simple, desató un vendaval de voces disidentes, donde algunos aseguran que “no lo merecen” y que la sede debía llegar a otra comunidad. En medio de aquella celebración ancestral se entremezclaron luces y sombras, voces que hablan desde lo profundo de una identidad y, al mismo tiempo, desde el rencor.
Se escucharon palabras acerbas: voces que reclaman que solo quienes viven y respiran la lengua puedan comprender la esencia de la cultura, que sólo los “hablantes” son legítimos guardianes de la tradición. Preguntas retóricas se alzaron: ¿Acaso se debe hablar purépecha, tener familiares, entonar pirekuas o haber sufrido discriminación para tener derecho a ser parte de esta historia viva? Con insistencia se señaló que en los corazones de aquellos que consideran auténticos—y en la mirada cargada de desprecio hacia quienes no cumplen ciertos criterios—habita una división que hiere y distorsiona. Se invocó la imagen de comunidades que, por conveniencia o por olvido, han dejado de hablar la lengua, y se denunciaron actitudes que, en lugar de tender puentes, erigen barreras, clasificando a unos como los verdaderos herederos de la tradición y a otros como simples “turisï”, meros espectadores de una ceremonia que se transforma en parodia.
Entre esos clamores, surgió una voz serena y reflexiva que interrogó: ¿Quién tiene el poder de decidir quién es digno de portar el manto de la cultura? ¿Acaso negar la sede a una comunidad implica anular su existencia? Se recordó que el verdadero honor no radica en proclamarse “más purépecha”, sino en actuar con humildad, en encarnar el espíritu del kaxumbeti, aquel que se sirve a su gente con respeto. La historia misma, marcada por el éxodo y la resistencia, atestigua que la autenticidad no se mide en la cantidad de elementos conservados, sino en la nobleza del acto de preservar lo sagrado, sin caer en el elitismo que divide y margina.
Desde mis primeras andanzas en el Kurhikuaeri Kuinchekua, mi inquietud me ha llevado a explorar el significado y el valor de este ritual. He recorrido caminos de letras, conversaciones y recuerdos, buscando entender cómo se forja la identidad de una cultura que, como tantas otras, ha sido maltratada y despojada de sus expresiones más íntimas. Las tradiciones, la lengua y las costumbres se han perdido, no solo por la agresión externa, sino también por la indiferencia interna, por el descuido en transmitir el saber ancestral. Y en ese escenario, cuando el fuego se enciende con la esperanza de reconectar a las comunidades con su raíz, surge la urgente pregunta: ¿No debería la sede llegar primero a aquella comunidad que se aleja, que olvida sus propias voces?
La respuesta se nubla en actitudes de discriminación que pretenden dividir lo indivisible. ¿Qué sentido tiene menospreciar a quienes, por circunstancias de la vida, han perdido parte de su herencia, para erigir un ideal que excluye? Nacer en un determinado lugar, tener cierto linaje o dominar una lengua, según algunos, define la autenticidad; pero, ¿acaso el espíritu de nuestros abuelos se desvaneció con cada palabra no pronunciada? Esta búsqueda, a veces, se torna en una ironía amarga, casi tan absurda como el clamor de aquellos que, en nombre de la “pureza” cultural, se asemejan más a ideologías de opresión que a un verdadero acto de resistencia.
El Kurhikuaeri Kuinchekua no es una medalla para exhibir quién es “más auténtico” ni un trofeo que legitime el desprecio hacia el otro. Es un llamado a reavivar la memoria, a comprender que la cultura es un río caudaloso que recoge en sus aguas historias diversas, donde cada comunidad—sin importar su tamaño, su cercanía geográfica o el dominio de su lengua—tiene derecho a beber de ese manantial. La verdadera tradición vive en el respeto, en el acto humilde de compartir el fuego sin apartar a nadie, sin encerrar la identidad en moldes estrechos y excluyentes.
Quizás lo que se exige en estas palabras es un replanteamiento profundo: dejar de medir la autenticidad con reglas inmutables y abrirse a la complejidad de un legado que no puede limitarse a estereotipos. Es un ruego a la reflexión, a abandonar el afán de dividir y a reconocer que, en la vasta inmensidad de la cultura purépecha, todos existimos porque resistimos y porque, en cada uno de nosotros, late un fuego ancestral que no se extingue ante el olvido ni ante la discriminación.
En este llamado, no hay vencedores ni vencidos, sino la imperiosa necesidad de reencuentro, de reconciliación entre lo que fuimos y lo que aún podemos ser. Porque en el susurro del viento, en el calor del fuego y en el murmullo de las voces antiguas, se esconde la verdad: la identidad es un camino compartido, donde cada paso, por humilde que sea, deja su huella imborrable en la historia de un pueblo que se niega a ser dividido.
Quizá esas palabras de división provienen solamente de aquellos que no han sido parte real de esta celebración, pues si así fuera, se habrían dado cuenta que al final de la ceremonia, cuando el fuego arde nos calienta a todos por igual, y cuando este se comparte no se apaga, sino que su luz se hace más intensa.
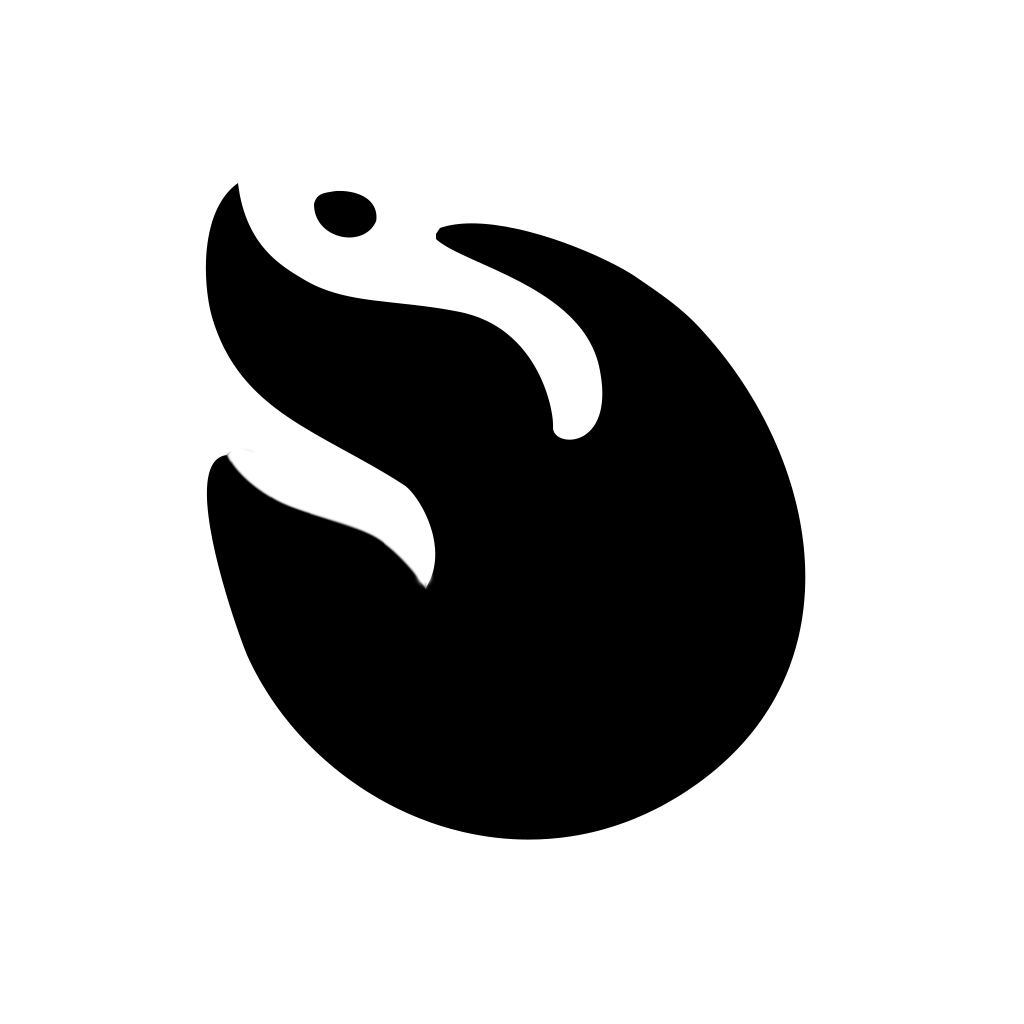







Comments
Vicente Guerrero
Ojalá y se mantenga el espíritu de unidad. Hace más daño la agricultura comercial que no hablar el idioma, o la estructura producción de drogas que ahoga a los jóvenes en algunas comunidades.