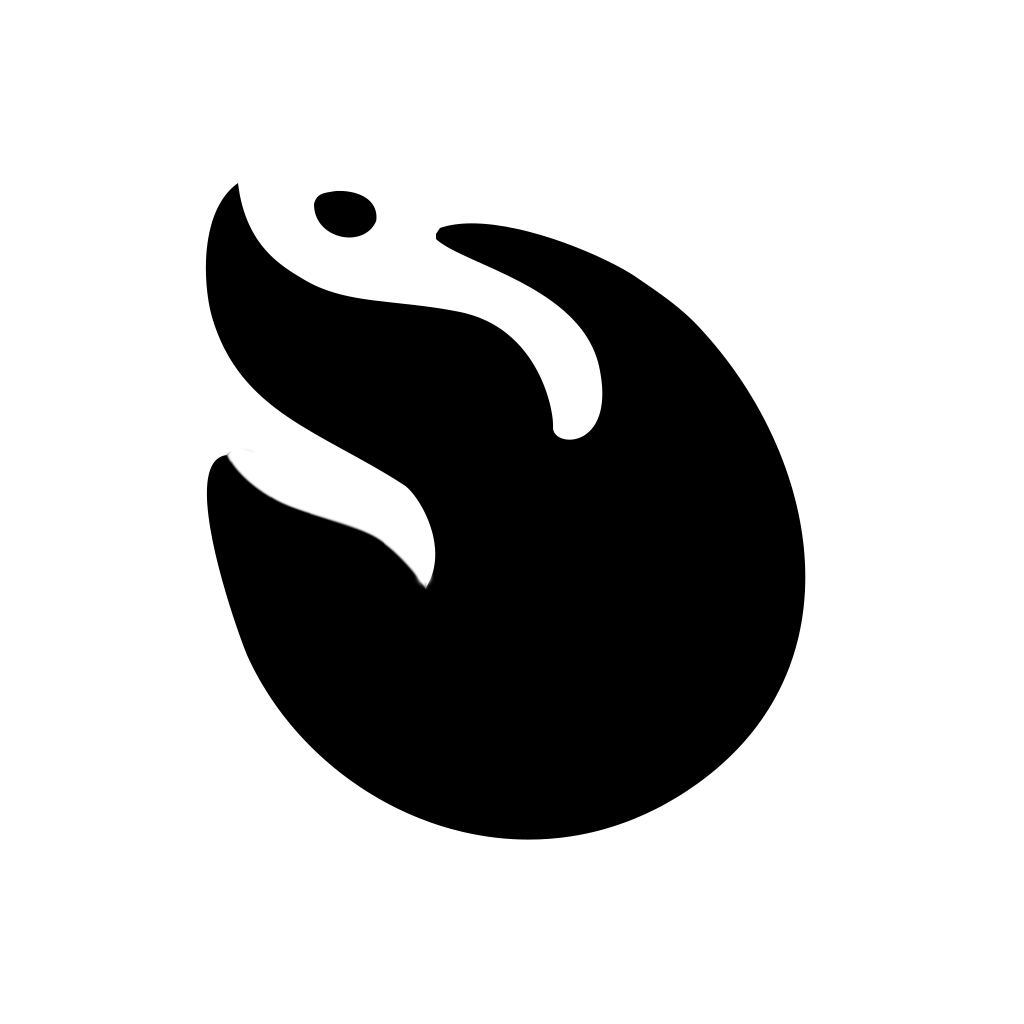En las horas silenciosas del amanecer, cuando estoy preparándome para continuar un día más con esta rutina, me cuesta creer que yo, a mis diez años, caminaba por aquellas veredas polvorientas de San Pedro. Cada día transcurre con la misma cadencia: me despierto con el sonido lejano del despertador, preparo mi café y alisto mis cosas con la precisión que otorga la costumbre. Mientras camino hacia el trabajo, en el transporte público o al cruzar la ciudad, me acompaña mi música favorita, una banda sonora que aligera la monotonía de la jornada. En la oficina, entre papeles y pantallas, cumplo con mis tareas, como parte de ese ciclo que día tras día me mantiene en movimiento. Al mediodía, disfruto de una comida sencilla, casi ritual, y la tarde se disuelve entre reuniones y llamadas. Finalmente, regreso a casa para descansar: leo un rato o vuelvo a escuchar música, y cuando el cansancio me vence, me entrego al sueño, preparándome para repetir el ciclo al día siguiente.
Una tarde, mientras me encontraba recostado en el sofá, el silencio de la casa fue interrumpido por el timbre del teléfono. Al principio, la voz al otro lado de la línea me resultó extraña, pero poco a poco fui reconociéndola. Era uno de esos amigos de la infancia, cuya voz llevaba consigo la calidez de aquellos días casi olvidados. Entre saludos y reminiscencias—“¿Cómo has estado? ¿Qué haces? ¡Cuánto tiempo sin verte!”—él me explicó el motivo de su llamada. Quería invitarme a ser padrino de la primera comunión de su hijo, ya que la fiesta del pueblo se acercaba y no había pensado en nadie mejor para ese honor. Aunque sentí un cosquilleo de nerviosismo y algo de titubeo, no tardé en responder: ¡Cuenta conmigo!. Al día siguiente, mientras retomaba mi rutina, me subí al transporte público. Antes de colocarme los audífonos, oí a una señora despedirse de todos con un firme y familiar ¡Que Dios los bendiga!.
Esa frase me golpeó con fuerza, un recuerdo largamente sepultado despertó y mi mente viajó a tiempos en que la vida era otra, a una época de inocencia y asombro…
Ese pequeño Tomás, con el cabello negro como la tinta con la que ahora escribo estas palabras, que cursaba el quinto año de primaria y tenía una sed insaciable de aprender, de descubrir secretos en cada recodo del bosque, de buscar piedras que parecieran únicas y de hallar arroyos escondidos en medio de la maleza, fui yo. La noche me regalaba su manto estrellado, y en cada parpadeo de las luces celestes yo encontraba promesas y leyendas, relatos que contaban los mayores y que encendían en mí la llama de la curiosidad, me cuesta creer que un día yo también tendría algo para contar.
Mis días transcurrían entre juegos y andanzas; mis amigos y yo éramos como pequeños exploradores en un mundo que parecía extenderse sin límites. Corríamos descalzos por la hierba, trepábamos en los árboles tanto como podíamos o descubríamos nuevas y más eficaces maneras de desviar la creciente que bajaba de los cerros en los tiempos de lluvias. Recuerdo cómo me deleitaba al encontrar una piedra de colores o un caracol que se escondía en la sombra de un roble. A veces, me perdía en la espesura del bosque, siguiendo el rumor de un arroyo que se susurraba entre los pinos, o me tumbaba en la hierba fresca para mirar el cielo, imaginando historias en las constelaciones. Yo era un niño de grandes preguntas, de ojos vivaces y mente hambrienta.
La casa donde vivíamos era modesta, un pequeño caserón de adobe con tejas desgastadas por el sol de los inviernos y la intensa lluvia de los veranos. Mi padre se levantaba antes del alba y partía hacia los campos, donde la tierra, caliente y fértil, parecía hablarle y él, con toda la experiencia del mundo, sabía bien como tratarla. Su despedida siempre venía acompañada de un “Que Dios te bendiga” que se perdía en el aire fresco de la mañana. Mi madre, con voz suave y gesto sereno, preparaba el desayuno en una cocina llena de ollas, tazas, platos y con un pequeño fogón al centro, esta se impregnaba siempre del aroma de las tortillas y el café de olla, del atole o algún té de manzanilla, canela o nurite. Mientras amasaba la masa o removía la olla, murmuraba oraciones o cantaba alguna alabanza en voz baja, parecían sellar nuestro hogar contra los males del mundo. Aquellas mañanas, en la sencillez de lo cotidiano, yo intuía que la fe era algo natural, tan imprescindible como respirar, aunque en mi inocente interior ya se despertaba una sombra inexplicable, un presentimiento de que lo sagrado guardaba secretos profundos.
En la escuela, un edificio sencillo de paredes encaladas y techos de lámina oxidada, compartía con otros niños el placer de aprender y reír. Los pupitres de madera crujían al compás de las lecciones, y el profesor, de voz pausada y mirada melancólica, nos hablaba de la doctrina y las letras con fervor. Allí, en ese pequeño universo de la infancia, mis amigos se convertían en cómplices de travesuras y aventuras. Miguel, con su risa contagiosa, siempre hallaba el modo de convertir cada receso en un juego; Esteban, astuto y siempre alerta, nos contaba historias de fantasmas y milagros, y a veces, entre risas y bromas, surgían conversaciones que rozaban lo misterioso. Recuerdo una tarde, mientras descansábamos bajo un viejo mezquite en el patio, cuando Miguel dijo en tono de burla:
—¿No crees que la iglesia tiene ojos? Es como si sus ventanas fueran pupilas que todo lo ven—y con sus dedos abría grandes sus párpados mirándonos expectante.
Yo, con una sonrisa forzada y tratando de no delatar mi inquietud, respondí:
—No digas tonterías, Miguel. Les faltan muchos vidrios a esas ventanas, seguro no vería nada.
Aunque mis palabras parecían simples excusas, en mi interior algo se removía, una voz callada que me susurraba que por lo menos alguien más había pensado lo mismo que yo.
El amanecer en nuestro pueblo era una fiesta de luces tenues y sombras alargadas. El humo que salía de los hornos de algunas panaderías, el sonido de las personas en bicicleta yendo a sus trabajos y el canto de cientos de pájaros eran los protagonistas. Las casas de adobe y tejas agrietadas se apiñaban en silencio, como si no quisieran despertar todavía. El sol, aún tímido tras la línea del horizonte, bañaba las veredas de tierra polvorienta en un dorado que parecía prometer un día bueno y sin sobresaltos, mientras el canto de los gallos marcaba el inicio de otra jornada.
El santo patrono de nuestro pueblo era San Pedro, y cada año, durante la fiesta patronal, se celebraban las primeras comuniones de los niños. Yo, con la inocencia y el orgullo propios de un niño de diez años, sabía que el año siguiente me tocaría a mí recibir ese sacramento. Las festividades llenaban las calles de colores y aromas: se montaban altares improvisados, se colgaban banderines y las voces se mezclaban en cánticos de júbilo y devoción, además claro de la música de bandas y orquestas traídas para pagar una manda, para celebrar alguna fiesta en casa de algún vecino o para acompañar alguna procesión. Sin embargo, entre la algarabía y la fe, yo percibía, en ocasiones, una dualidad inquietante; mientras más ruido, mas rezo y más fe, más parecía costarle a la gente el sentir paz.
Mi asistencia al catecismo no era casualidad, al principio, el catecismo era un refugio, un espacio de camaradería en el que las voces infantiles se unían en oraciones y recitados, para diciembre entonábamos felices los villancicos y pedíamos posada ansiosos de llenar nuestros bolsillos con dulces y saborear el ponche. En la semana santa nos tocaba ayudar con los preparativos para la kermés del domingo de ramos o más de alguno de nosotros tuvo que fungir como monaguillo en alguna misa esperando que los padrinos o los novios se lucieran dándonos alguna propina. Pero el resto del año, la repetición incesante del Credo y las oraciones se transformaba en una carga; cada error era señalado con severidad por Doña María, la catequista, quien, en el salón, adoptaba un rostro inexpresivo y autoritario, muy distinto a la mujer risueña y amable que luego se sentaba a platicar con mi madre en la cocina.
Recuerdo aquella tarde en que el sol, en un crepúsculo anaranjado, se escondía tras los campos. Yo había olvidado parte de la letanía, y las miradas burlonas de mis compañeros, mezcladas con la desaprobación silenciosa de Doña María, me hicieron sentir pequeño y expuesto. Me ordenaron que permaneciera en la iglesia hasta que pudiera recitar las oraciones con la precisión de un sacerdote.
La iglesia de nuestro pueblo era una construcción humilde pero imponente, de piedra, madera y tejas, con vitrales que, a la luz del sol, parecían contar historias de santos y milagros pero que en la noche palidecían y mostraban polvo acumulado. Tras lo que pareció una eternidad, Doña María volvió al pequeño cuarto del catecismo para decirme que podía irme a casa pero que estudiara con mayor dedicación pues, además de esta oración, me hacían falta algunas más que memorizar. Sin detenerme más de lo necesario y con un Sí Doña Mary, buenas noches, salí de la habitación. Al pasar frente al altar, el eco de mis pasos se mezclaba con el murmullo de rezos y la fragancia de incienso. Mientras recorría el pasillo central, tuve la perturbadora sensación de que las imágenes sagradas me observaban. La Virgen Dolorosa, colgada en una esquina oscura, parecía inclinar su rostro en una mueca de pena ancestral; el Cristo, con la frente surcada por el sufrimiento, me miraba con una intensidad que iba más allá de lo humano; y en cada rincón, figuras de santos y ángeles parecían susurrar.
Con el corazón palpitante y la angustia creciendo en mi pecho, abandoné la iglesia a toda prisa, corriendo por las calles empedradas mientras las imágenes y los susurros se agolpaban en mi mente. Al llegar a casa, el aroma del café de olla y el murmullo reconfortante de mi madre en la cocina no lograron disipar la extraña sensación de que algo había cambiado en mi interior.
Esa misma noche, mientras la familia se reunía para cenar y las palabras de mis padres se perdían en la penumbra del comedor, me retiré a mi habitación. Con el pretexto de repasar el catecismo, me encerré en aquel modesto cuarto, iluminado apenas por la tenue luz de una lámpara amarillenta, mientras las sombras danzaban en la ventana al compás del canto de los grillos. El libro del catecismo, abierto en una página ya memorizada, parecía murmurar con voz distante. El cansancio pudo más, y pronto cedí al sueño, abriendo paso a una pesadilla que todavía me hace temblar.
En ese sueño, la quietud de la noche se quebró por susurros que no alcanzaba a comprender, voces bajas que emergían desde todos los rincones oscuros de mi cuarto, como si el mismísimo abismo hablara. La atmósfera se volvió densa y opresiva, como si la oscuridad se hubiera condensado en un manto y este cayera ingrávido sobre mi. Lentamente, de entre la negrura espesa, surgieron las figuras que tanto me habían inquietado en la iglesia: primero apareció la Virgen Dolorosa, suspendida en un aire irreal, su rostro pálido y marcado por un sufrimiento que parecía inhumano, con unos ojos negros que guardaban siglos de lágrimas volteó hacía mi.
Junto a ella, el Cristo se materializó, con la frente encorvada en una mueca de dolor incesante mientras la sangre provocada por la corona de espinas goteaba y portando su cruz con una solemnidad desoladora, como si cada surco en su rostro hubiese sido culpa mía. Poco después, San Pedro emergió, su semblante severo y su mirada fija como a punto de soltar un veredicto, me hicieron estremecer. Pero fue San Miguel Arcángel quien, con su armadura oscura y reluciente y una espada envuelta en llamas, me llenó de un terror indescriptible. Sus ojos, fijos y vacíos, parecían perforar cada rincón de mi ser, escudriñando mi alma con una frialdad que helaba la sangre.
Cada figura avanzaba con pasos lentos, casi ceremoniosos, que retumbaban en la penumbra como el latido de un corazón. Los murmullos crecían en intensidad, elevándose en un crescendo inquietante, hasta que el aire se volvía denso y casi asfixiante, cargado de un juicio inminente. Yo me hallaba atrapado en ese limbo entre sueño y vigilia, intentando gritar, suplicar auxilio, pero mis palabras se perdían en el silencio, absorbidas por la nada. En un último acto desesperado, comencé a recitar el Credo, cada palabra salía con una mezcla de pánico y una fe vacilante que, por un instante, pareció hacer retroceder a las figuras. La luz parpadeante de la veladora, mi única aliada en la oscuridad, titubeó violentamente hasta extinguirse, sumiéndome en una negrura absoluta.
Cuando desperté, el alba se colaba tímidamente por la ventana, pero yo yacía empapado en sudor frío, con el corazón golpeando furiosamente en mi pecho. El rastro de aquella visión, de aquellos rostros inmutables y susurros siniestros, permanecía impreso en mi alma, como una cicatriz indeleble.
Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad. Asistía a clases, jugaba con mis amigos en los campos y ayudaba en las labores del hogar, pero en cada rezo, en cada campanada de la iglesia y en cada mirada furtiva, la sombra de aquella pesadilla seguía presente. Al pasar frente a la iglesia, con sus vitrales coloridos y su altar modesto, las imágenes de la Virgen y del Cristo se reactivaban en mi mente, recordándome el instante en que lo divino se volvió amenazador.
Una tarde, en el patio de la escuela, cuando el sol declinaba y las risas se mezclaban con el murmullo del viento, Esteban se acercó y me preguntó en voz baja:
—¿Alguna vez te has preguntado por qué en la iglesia se guarda tanto silencio?
Miré al horizonte, donde el cielo se fundía en tonos de naranja y violeta, y casi en un susurro respondí:
—Siento que es para que ellos puedan oírlo todo…
Aquellas palabras, tan leves para mis compañeros, ocultaban en mi interior un temor profundo, una intuición de que cada rezo estaba impregnado de un juicio ineludible.
Con el paso del tiempo, comprendí que la rutina del pueblo —los rezos automáticos, las festividades patronales en honor a San Pedro, el ir y venir del mercado— eran una buena forma de mantener mi mente ocupada y lejos del terror que había experimentado. Las tardes en la iglesia, el rigor del catecismo y aquella noche en que las sombras se volvieron vivas marcaron mi existencia, haciéndome creer que lo divino y lo aterrador no son opuestos, sino dos caras de una misma realidad.
Hoy, al evocar mi niñez, entre el murmullo de las campanas y el eco de las oraciones, me doy cuenta de que, en cada paso, en cada suspiro, la fe se entrelaza con el miedo. Mi camino, desde aquellos días en que buscaba piedras en el bosque hasta el umbral de mi inminente primera comunión, estuvo sembrado de secretos y de una inquietud que, con el tiempo, se transformó en la esencia misma de mi ser.
Y así, entre la luz titilante de una veladora y el eterno murmullo de los rezos, mi historia se despliega como un relato de inocencia y desvelo, de fe y terror. Un relato que aún hoy me invita a recordar que la verdadera esencia de la vida no reside únicamente en las palabras recitadas, sino en el incesante cuestionamiento de aquello que se oculta tras un velo de silencio.