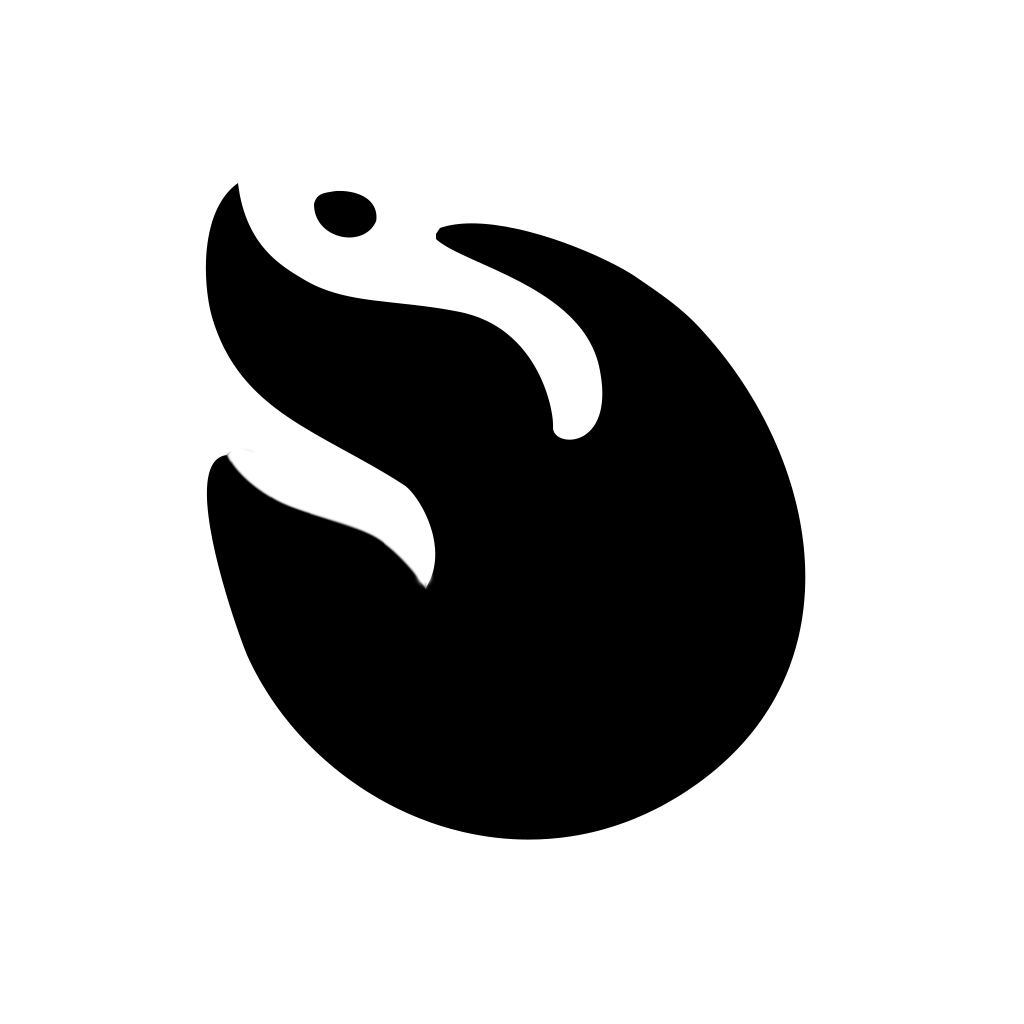Yo soy Tangáxoan Tzíntzicha, Cazonci de Tzintzuntzan, y en el ocaso de mi vida resuena el eco de un imperio que se deshace en cenizas. Hoy, mientras el fuego se agazapa en el horizonte, mis recuerdos se tornan tan vívidos como la fragancia de la laguna dulce de mi tierra, ese Michuacán que fue cuna de vida y que ahora yace en el silencio del abandono.
Esa mañana el sol se asomaba pálido entre nubes grises, como si el cielo mismo presintiera la tragedia. Caminé, encadenado, entre la tierra reseca y agrietada, arrastrado a la cola de un caballo que no cesaba su trote, rumbo a un destino marcado por la traición. Cada pisada me recordaba el peso de mis responsabilidades, las ofrendas de leña que tributábamos a Curicaueri, y el inquebrantable espíritu de mi gente.
El estruendo del silencio era a la vez un lamento y una promesa. Los rostros de aquellos que alguna vez se inclinaban a mi palabra se habían vuelto sombras difusas en el crepúsculo. Nuño de Guzmán, con voz de acero y mirada desalmada, proclamó mi sentencia: un juicio que parecía escrito por manos ajenas a la justicia, y en su veredicto se encubrían las traiciones de un mundo que olvidó la esencia de lo sagrado.
Entre murmullos y reproches se pronunciaban las palabras de un pregón que me acusaba de herejía y de haber provocado la muerte de tantos cristianos. Sin embargo, en el fondo de mi alma, entendía que no era más que el eco de una conquista foránea, un grito ahogado en el viento. Me decían que era traidor, pero yo sabía que en cada sacrificio había edificado fortalezas para mi pueblo, que en cada batalla mi espíritu se había fundido con la tierra que tanto amaba.
La humareda del fuego se acercaba con paso lento y certero. Mientras me conducían a aquel poste donde el destino sellaría mi fin, mi mente vagaba por los recodos de la memoria: el murmullo del agua en las lagunas, el rumor lejano de la caza, la calidez de las fuentes que servían de baños a quienes buscaban sanar sus males. Y en medio de ese recuerdo, apareció el rostro de mi hija Eréndira, su mirada tan intensa como la promesa de un levantamiento que, aun en mi último aliento, se encendía en la oscuridad.
Sentí el calor del fuego acariciar mi piel, y supe que era el sacrificio exigido por la furia de un dios olvidado y por la ambición insaciable de aquellos que no comprendían el latido de la tierra. La hoguera se alzaba, monstruosa y silenciosa, como un altar de perdición. Mi cuerpo, que una vez fue fortaleza y sostén de un imperio, se entregaba al crepitar de las llamas. En ese instante, cada chispa era un verso de despedida, un susurro que se perdía entre el viento y el polvo.
No pude sino pensar en el porvenir de mi gente. Aunque la muerte reclamara mi sangre, sabía que la semilla de la rebeldía había germinado en el corazón de Eréndira, en la memoria viva de los ancestros que aún murmuraban en las piedras y en el agua. Mi existencia se desvanecía en el fuego, pero mi espíritu se fundiría con la tierra, eterno, como la memoria de un pueblo que jamás olvidará sus raíces.
Hoy, al borde del abismo entre la vida y la muerte, mi voz se eleva en un grito silencioso, un canto de dolor y esperanza. Soy Tangáxoan Tzíntzicha, y aunque mis ojos se cierren en este último crepúsculo, mi historia perdurará en cada surco de la tierra, en cada susurro del viento, en el recuerdo imborrable de Tzintzuntzan. Aquí, en el regazo de la noche y el fuego, mi alma se rinde, no a la derrota, sino a la promesa de que, en el dolor de la traición, la semilla de la libertad florecerá.