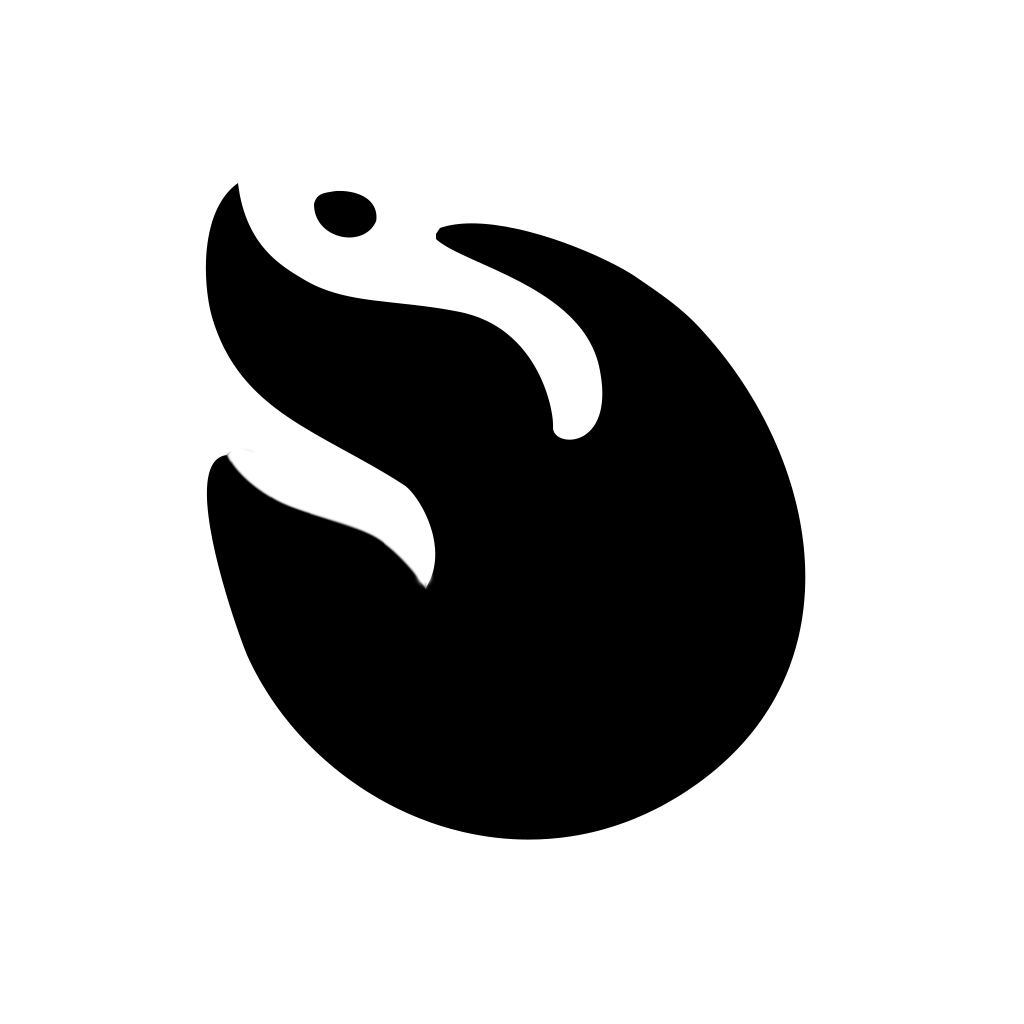El viento arrastraba noticias de hombres pálidos que venían del este, armados con relámpagos y montados en bestias gigantes. En Tzintzuntzan, bajo el cielo cobrizo de Michoacán, la princesa Eréndira escuchaba los murmullos del lago. Su padre, Timas, guerrero de ceño firme como la corteza de los pinos, hablaba de resistencia. “No entregaremos la tierra que ha sido otorgada por nuestros dioses”, decía, mientras afilaba su obsidiana. Eréndira asentía, sus ojos negros reflejaban el fuego de la hoguera.
Nanuma, guerrero de pecho anchuroso y palabras dulces como el aguamiel, la seguía como sombra. “Serás mi esposa o mi esclava”, le susurraba entre los matorrales. Ella, erguida sobre la piedra del consejo, respondía con risa ligera: “Primero trae la cabeza del invasor, luego hablaremos de cadenas”.
Cuando los purépechas robaron el caballo de los españoles tras una emboscada en Pátzcuaro, los sacerdotes clamaron por sacrificarlo a Curicaueri. Eréndira se interpuso, su silueta delgada recortada contra el animal que relinchaba. “Déjenme domar su furia”, pidió. Durante lunas, en Capacuaro, se volvió sombra del corcel. Le hablaba en lengua antigua, le ofrecía maíz con palmas abiertas. Una madrugada, montó. El animal galopó hacia el bosque, llevando en el lomo a la primera mujer que desafió el peso del cielo.
Nanuma, mordido por la envidia y el miedo, pactó con los de rostro barbado. Atacó la casa de Timas cuando la luna se escondió. Eréndira, despierta entre sueños, oyó los gritos de su madre. Corrió al patio: su padre yacía con el pecho abierto, las esposas lloraban arrodilladas. Nanuma avanzó, manchado de rojo, extendiendo brazos que prometían cautiverio.
Entonces relinchó el corcel blanco. Eréndira saltó sobre él, desnuda como la luna nueva. Las pezuñas golpearon el suelo como tambores de guerra. Nanuma cayó, huesos quebrados bajo el peso de la bestia. La princesa huyó hacia los pinos, su risa persiguiéndola como un vendaval.
Años después, cuando el Cazonci, ahora llamado Francisco, permitió que Fray Martín quemara los ídolos en la plaza, Eréndira emergió de los bosques. Montaba su caballo, pelo suelto ondeando bandera negra. “¡Purépechas!”, gritó, señalando al fraile flaco que temblaba con un crucifijo. “Estos hombres roban hasta nuestros sueños. ¿Dónde guardaremos la memoria de los abuelos?”.
El fraile la miró, no con odio, sino con asombro. Esa noche, buscó su choza en el monte. Ella le ofreció atole, le habló de dioses que habitan en las aguas. Él tartamudeó sobre un Dios único, de amor y perdón. Cuando sus dedos rozaron el manto de Eréndira, el fraile huyó a rezar entre los árboles. Ella rio, amarga, sabiendo que hasta los santos llevan cadenas.
Nuño de Guzmán llegó con hierro y hambre. Torturó al Cazonci, lo arrastró por el polvo hasta convertirlo en ceniza. Eréndira, desde una colina, vio el humo subir como serpiente. Esa noche, reunió a los suyos en una cueva donde brillaban pinturas de manos ancestrales. “Pelearemos, lastimaremos y huiremos”, juró.
Los españoles nunca la capturaron. Decían que su caballo volaba sobre el lago, que su risa brotaba de los manantiales. Cuando los frailes bautizaban niños, las madres susurraban su nombre al oído. Eréndira, la que sonríe en la noche, siguió cabalgando en los relatos, mientras el viento doblaba las espigas de maíz.
En el eco de los montes aún resuena el galope.
No es de furia, sino de libertad.