Entre las ancestrales cumbres que circundan el lago de Pátzcuaro, donde los espíritus milenarios de un pueblo olvidado aún parecen acechar entre la niebla, se alza un ominoso peñasco conocido como Querenda-angápeti, la Piedra del Templo. Pues en este agreste paraje los sabios ancianos veneraban en otros tiempos a los Tirípeme, temibles hermanos de la deidad primigenia Curicaueri, el Señor del Fuego Eterno.
Las leyendas que han sobrevivido a los estragos del olvido cuentan que estos dáimones elementales moraban en las cinco míticas mansiones cósmicas desde donde regían con puño de hierro los destinos del firmamento, la tierra y las tinieblas subterráneas que cobijan el mundo de los muertos. Chupi-tirípeme, el Azul, extendía su oscuro cetro sobre las aguas primordiales del orbe. Sus hermanos Tirípeme-quarencha, Tirípeme-thupuren, Tirípeme-xungápeti y Tirípeme-caheri vigilaban respectivamente los puntos cardinales del este, oeste, norte y sur, ungidos con los colores del ocre sangriento, la blancura humeante, el resplandor amarillo y las tinieblas etruscas más negras que la noche eterna.
Curicaueri, Dios Solar
Mas su reinado de horror no se circunscribía al éter infinito, pues desataban sus furias también sobre la faz de la tierra que osaban hollar los hijos del Anahuac. Cuentan las crónicas que una anciana mendiga tuvo la desdicha de encontrarlos en forma corpórea cuando vagaban por la sabana al caer la noche. Al posar mis enturbiados ojos de milenaria sobre sus espantosas fauces y miembros tentaculares, serpenteantes como las escamosas colas de las Gorgonas, la infeliz enloqueció de terror, implorando con alaridos desgarradores la misericordia del propio Curicaueri, padre de las llamas primigenias.
Aquellos impíos que han horadado los subterráneos secretos de Querenda-angápeti en pos de riquezas aborígenes aseguran haber divisado los jeroglíficos blasfemos que narran los ritos propiciatorios con que los purépechas adoraban a los Tirípeme. Se dice que, en las noches de plenilunio sangrante, legiones de iniciados semidesnudos, cubiertos de espeluznantes escarificaciones, entonaban cánticos de aborrecible arcaísmo mientras arrojaban infantes de pálidas carnes al cráter del peñasco humeante… todo para aplacar a esas intratables potencias primordiales que aún alientan desde los ignotos repliegues del cosmos, aguardando el día en que la razón humana quede extinguida por completo bajo su matriarcal abyección.
Pues son entes de pesadilla venidos de las tinieblas antecósmicas, cuando el caos primigenio alentaba con miasmas letales previas al alumbramiento de la primera estrella. Sólo un loco o un etnarca sacrílego osaría profanar las cavernas ocultas tras los muros de Querenda-angápeti, donde los horrendos efigies anidaron en la noche milenaria aguardando su hora de volver a campar al despuntar la prístina edad olvidada…
Desde las cúes
Bajo la guía de Curicaueri, los ancianos sacerdotes encendían las hogueras rituales en los tres cúes del templo mayor, aguardando la epifanía del Señor del Fuego. Y cuando las brasas alcanzaban su cúspide candente, los iniciados entonaban cánticos en la antigua lengua tarasca para atraer su mirada ígnea. Curicaueri descendía entonces entre nubes de humo, materializándose en forma de un anciano de rostro encendido que portaba los símbolos de su culto: las tenazas curvas y el calabazo donde moraban las brasas eternas.
Aquellos que contemplaban su terrible semblante sólo entre visiones oníricas eran consumidos por la locura. Pues quienes osaban mirar de frente la faz del Gran Fuego jamás volvían a ser los mismos, quedando marcados por el estigma de haber atestiguado una verdad cósmica demasiado antigua y terrible para la mente humana.
Para complacer a sus dáimones ígneos, los purépechas ofrendaban desde mantas y alimentos hasta la propia sangre, pues se creía que el humo que emanaba de las piras rituales era el único vínculo con las deidades astrales. En las noches de sacrificio, alaridos desgarradores hendían el aire mientras los presuntuosos oficiantes arrojaban cautivos al fuego bramante para que su carne y sus vitales hálitos se convirtieran en vapores gratos a las fauces de Curicaueri y sus espantosos hermanos.

Fatídico destino
Los infortunados que quedaban marcados por el hierro de los sacerdotes para el sangriento rito del autosacrificio eran destinados a sustraer su propia sangre con cuchillos de obsidiana y verterla en temblorosos hilillos al fuego, pues se decía que las deidades bebían los rubíes líquidos que manaban de las heridas de los fieles. Ni los más ancianos e impíos chaman podían mirar de frente las siniestras danzas que ejecutaban los espectros de los Tirípeme entre las ondulantes llamas de los cúes…
Tan sólo los recios guerreros y monarcas eran dignos de obtener la gracia de la cremación ritual tras su muerte, para que sus almas fueran readmitidas en el seno abrasador de las deidades de fuego. El humo que se elevaba de las piras funerarias de los tálamos era el único pasaje que permitía a los espíritus abrigarse de nuevo en las entrañas de Curicaueri.
Toda esta demoníaca liturgia quedó extinguida con la llegada de los invasores españoles, cuyas armas de fuego y doctrina aborrecible barrieron de la faz de la tierra a los ancestrales ídolos purépechas. En los días previos a su destrucción, los ancianos tarascos presenciaron con pavor cómo las llamas del principal altar se apagaban sin razón aparente, augurio de que Curicaueri y sus blasfemos hermanos habían abandonado aquellas tierras malditas, dejando atrás un mundo que pronto sería invadido por las sombras del olvido…
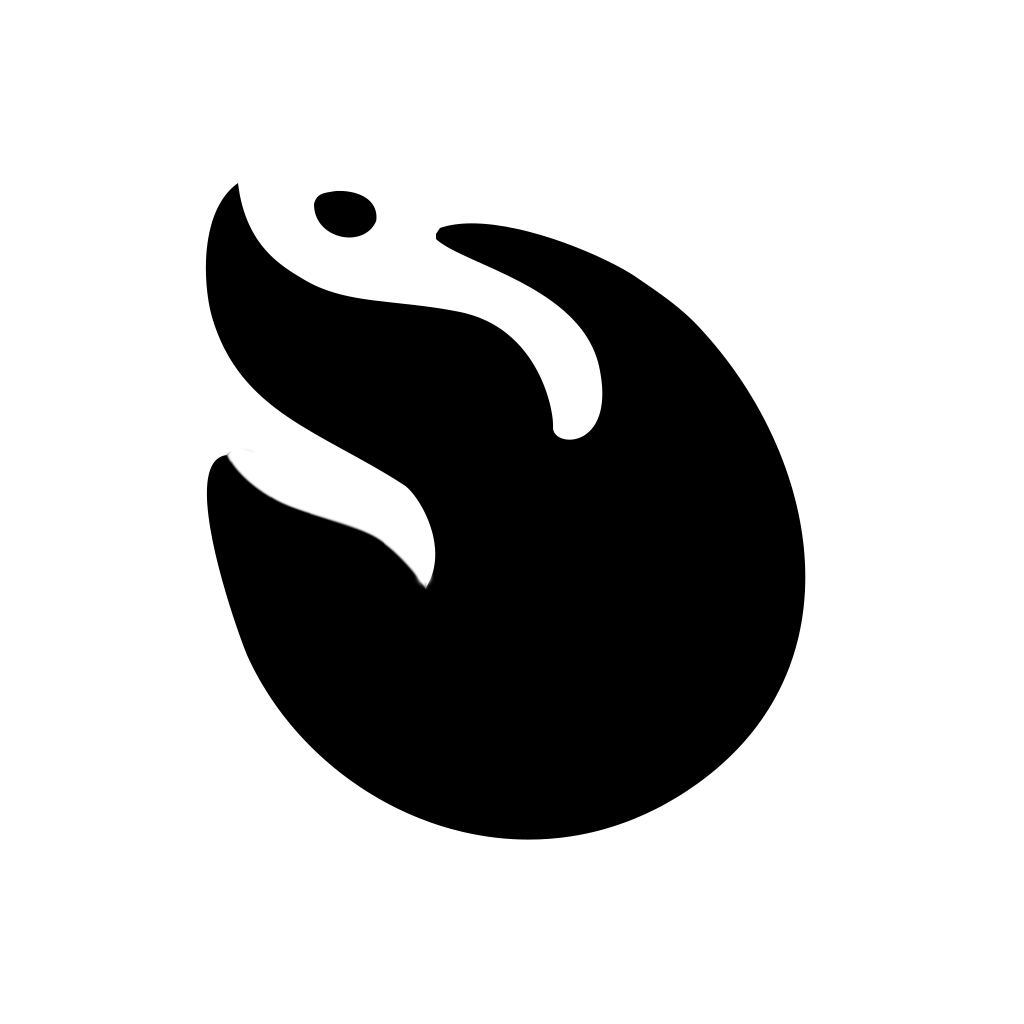







Comments