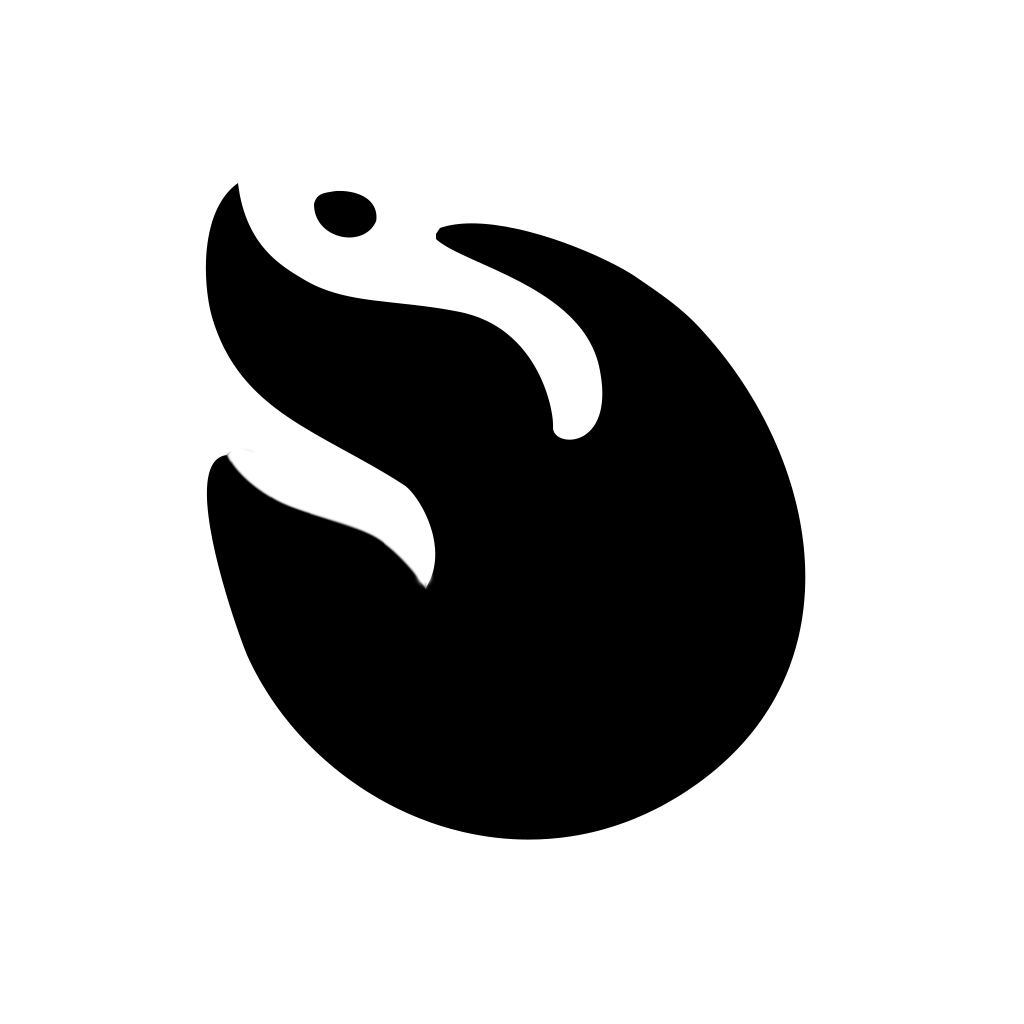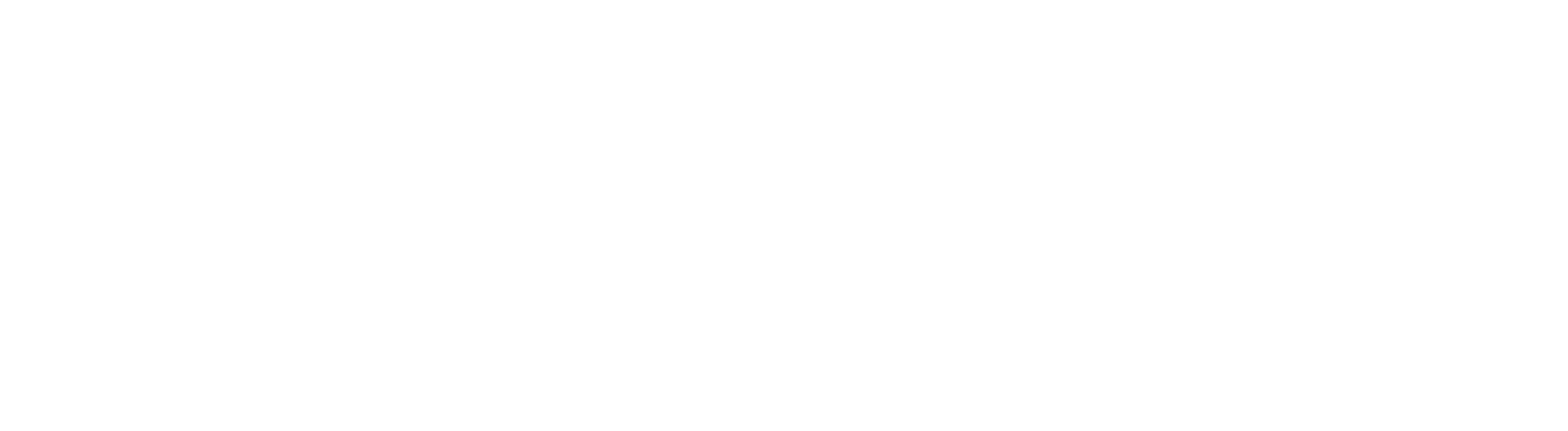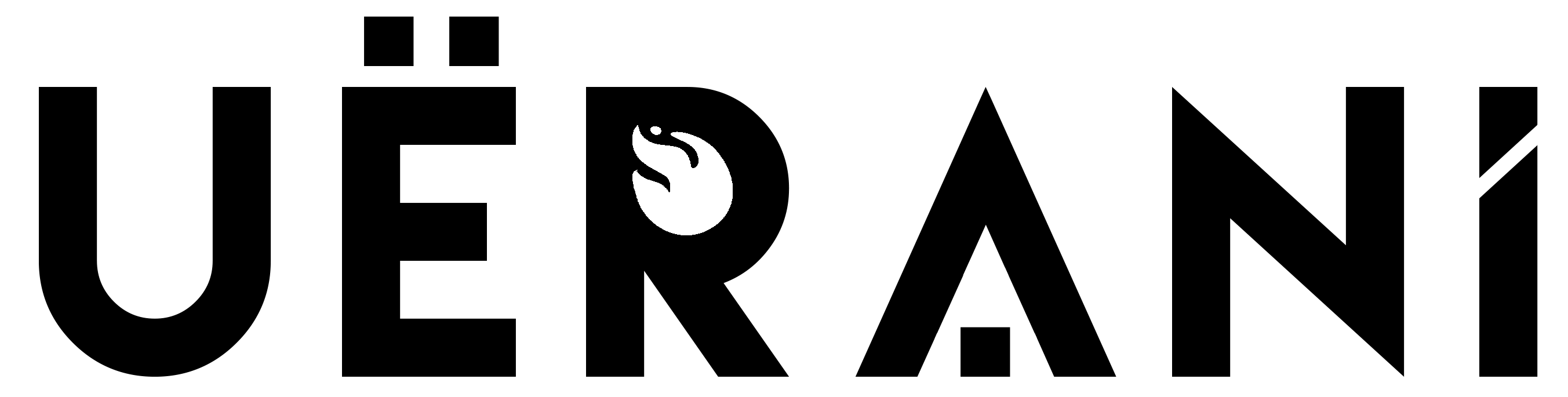Todo este cuestionamiento partió de lo que ya expuse en la primera parte: ¿De dónde sacan que Paracho es una palabra de origen chichimeca? Honestamente, ¿alguien conoce alguna lengua chichimeca viva o extinta que utilice la palabra Paracho como sinónimo de “ofrenda”? No, ¿verdad? Pero como buenos repetidores en automático, seguimos recitando la misma cantaleta que encontramos en Wikipedia o en el sitio oficial del ayuntamiento: “El nombre de Paracho proviene de una palabra chichimeca que significa ‘ofrenda'”. Y ahí muere la conversación, sin fuentes, sin pruebas, sin más.
Voy a insistir —necio que soy— con el origen purépecha de Paracho. Primero, porque la lógica más básica nos dice que un pueblo rodeado de otros pueblos purépechas muy probablemente también sea purépecha. Y segundo, porque las evidencias contrarias son inexistentes o, como mucho, vagas y mal documentadas.
Vagando entre leyendas
Claro, está la narrativa de Eduardo Ruiz en Michoacán: Paisajes, tradiciones y leyendas, donde se menciona el éxodo teco desde Chapala. Suena pintoresco, pero, como ya vimos, hay demasiados cabos sueltos. Así que mejor sigamos el principio de la navaja de Occam: la explicación más sencilla suele ser la correcta.
Pero, ¿cómo reconciliamos esto con la pérdida de identidad cultural que tan cómodamente hemos abrazado? Porque seamos sinceros: en Paracho somos expertos en despreciar lo propio. Nos encanta idealizar lo ajeno. Desde la ropa “de paca americana” hasta las maderas “exóticas” que buscan los lauderos; desde los anglicismos innecesarios hasta el reguetón que reemplazó a los sones. Todo lo que huele a purépecha parece incompatible con nuestra idea de progreso.
Si seguimos escarbando en la historia del pueblo, nos topamos con un enorme vacío. Más allá de la Relación de Michoacán de 1541 y los datos de Juan José de Lejarza de 1822, hay un silencio ensordecedor sobre Paracho hasta el siglo XIX. ¿Qué pasó en esas décadas? ¿Dónde están los documentos que cuenten algo relevante? Ni idea. Es como si, en algún momento, alguien hubiera decidido que nuestra historia no merecía ser escrita.
El espejo roto de la identidad
Afortunadamente, aparecen pequeñas joyas documentales aquí y allá. Por ejemplo, El Año Musical de la Sierra (1865), una recopilación de la música que sonaba en Paracho y sus alrededores. O Unknown México (1903), un texto fascinante de Carl Lumholtz, un explorador noruego que pasó cinco años recorriendo el país. Lumholtz llegó a Paracho y conoció a Jesús Valerio Sosa, coautor del Año Musical de la Sierra.
Lumholtz describe su llegada al pueblo con una mezcla de asombro y curiosidad:
"EL 18 de setiembre me despedí de los benévolos habitantes de Parangaricutiro y el mismo día llegué á Paracho. Este nombre, formado de la palabra tarasca parani (envolver), significa calzones, y probablemente se deriva de los que usualmente se ponen los habitantes. Al principio de nuestra jornada nos fue muy difícil avanzar por aquel camino, pues desde el plan de Tierra Caliente, el suelo, formado de arena y barro, se había puesto por la abundancia de las lluvias en extremo resbaladizo, pero la superficie se yuelve á secar en pocas horas. Paracho se halla en el corazón de la región tarasca, pero habiéndose mezclado mucho sus naturales con los blancos, se encuentran mucho más civilizados que los de Parangaricutiro y han perdido casi por completo sus antiguas costumbres. Existe el suficiente comercio para que se haya constituído á dicho lugar en capital de la Sierra, bien que por su exterior no llama la atención del visitante. Su situación en una llanura expuesta á los crudos vientos de las montañas es desfavorable, pero sus alrededores son deliciosos como en toda la Sierra. Tiéndese casi al pie del alto cerro de Cuitzeo, llamado en tarasco Tarestzuruan, "Cerro de los Antiguos" (tarés), y hay otras eminencias cubiertas de pinos rodeando el paisaje, cuyos nombres recuerdan la historia antigua de los tarascos. Dícese que los indios de Paracho llegaron originariamente de Zamora, de donde fueron arrojados durante la conquista de Michoacán por Nuño de Guzmán. Llamáronlos tecos, palabra que, según mi informante, significa uñas de los dedos (tæki), aludiendo al hecho de que tenían las uñas pintadas de añil, porque su principal industria era la tintorería. Si mi informante estuvo en 10 justo, hay todavía en Zamora un barrio nombrado Teco, cuyos habitantes tienen actualmente uñas azules debido á que son tintoreros de añil. La primer parte donde los inmigrantes se pudieron detener fue en el Mal País (así designado por lo volcánico del terreno), á tres leguas de Paracho; pero después se establecieron en la presente ciudad. Paracho es triste y sus calles parecen desiertas. La gente anda con negligencia, hablándose en voz baja y sin energía para oponer la menor objeción á nada; pero, como todos los tarascos, es inteligente é industriosa. Lo que particularmente fabrican son hermosos re bozos azules con bordados de seda figurando pájaros y animales. El costo de algunos de ellos pasa de treinta pesos. La ciudad es igualmente famosa por sus artísticas fajas, así como por sus guitarras, algunas de las cuales, verdaderos y bonitos juguetes, sólo tienen algunas pulgadas. Todos son ahí músicos y tienen su guitarra, corno en Italia. No hay, en efecto, en el Estado de Michoacán quien rivalice con los indios de Paracho en este punto. El director de orquesta, tarasco de pura sangre y oscura piel, es un compositor de mérito nada escaso. Toca, según las propias palabras del cura, cualquier instrumento que se le dé. Aun en los más pequeños pueblos tarascos encuentra uno por lo menos dos bandas, una de música de viento y otra de instrumentos de cuerda, y ambas tocan bien. En todas las fiestas, casamientos y entierros, se acostumbra contratar á todos los músicos di ponibles. La música tarasca es característicamente triste y quejosa. Para aquella gente no existen los aires alegres, y ante un scherzo ó un rondó pern1anecerían del todo indiferentes. Me refirió Don Eduardo Ruiz que las mujeres de edad son quienes con1ponen tanto las piezas religiosas con10 las eróticas de la tribu. A menudo he podido observar que en toda la República Mexicana no parece haber nadie, indígena español ni mestizo, que carezca de la percepción musical. En donde quiera ye uno los domingos: y aun una ó dos veces en el curso de la semana gente bien vestida codeándose con los pobres harapientos, unos y otros reunidos en la plaza para deleitarse con el arte de Orfeo. Esta devoción por la música imprime en México al carácter general de las masas cierta gentileza y refinamiento de modales que las distingue favorablen1ente de la plebe de las grandes ciudades del norte. Hay muchos indios capaces de componer música que cautivaría á cualquier auditorio de personas civilizadas, y el número de composiciones musicales que anualmente producen los mexicanos es mucho mayor de lo que se puede suponer. ¿Quién de los que visitaron la Exposición de Chicago no recuerda con gusto la ejecución musical de la banda mexicana? El agua es escasa y á menudo salobre en la Sierra. Segun la tradición, las mujeres de Paracho iban antiguamente por ella á distancia de seis millas. Entonces como ahora, acostumbraban las Rebecas ir en grupos para abreviarse el camino, charlando en su sonora lengua ; pero hoy tienen cerca de la ciudad un pozo cuya poética leyenda me refirió el cura del modo siguiente: Había una joven llamada Tzitzic (flor), que era sacerdotiza del Sol. Como era muy hermosa, causaba grande admiración á los mozos. A veces que iba sola por agua, se reunía con su novio, y tanto se entretenían, que á su regreso la regañaban sus padres porque volvía tan tarde. A pesar de todo, los enamorados continuaban juntándose, y tanto se olvidaron del tiempo cierta ocasión, que le hubiera sido imposible á la muchacha llegar hasta la fuente. Llena de angustia se puso á invocar al Padre Sol, suplicándole que le concediera encontrar agua cerca para no incurrir en la cólera de sus padres. Estando en ello, vio salir un pajarito de entre el zacate, sacudiendo las alas como si acabara de bañarse y arrojando gotas de agua; comprendió al punto que el Padre Sol le habla otorgado lo que le pedía, haciéndola encontrar una fuente, y rebosante de alegría llenó su tirímacua y se encaminó á toda prisa á su casa. Sus padres quedaron sorprendidos al verla tan pronto de vuelta y supusieron que el novio le habría ayudado con el cántaro; pero ella les dijo que no había tal, sino que en el mismo camino por donde hacía muchos años iban las mujeres por agua, había encontrado una nueva fuente. Todas las personas principales acudieron á oír el maravilloso relato y fueron á visitar el manantial donde abrieron un pozo de doce varas de hondo, que hasta el día constituye para la ciudad su principal depósito de agua. Hállase situado al este de Paracho, á menos de una milla del centro, y los habitantes lo llaman Queritziaro (quer = grande; itzi = agua; aro = donde hay); en otras palabras: "La gran fuente." Si la joven tarasca hubiera sabido la historia de Josué, hubiérale también pedido al sol que se parara. Pero ¿quién de ambos invocó su divina ayuda con más noble propósito, el guerrero que quería vengarse de su enemigo, ó la doncella que sólo trataba de conciliar su amor con su deber filial?"
Carl Lumholtz - Unknown Mexico II
Y bueno...
¿Calzones? Así, sin más, el hombre nos regala una versión que jamás se nos habría ocurrido (aunque ahora que lo pienso, podría tener sentido, en algún momento preguntando al buen Ricardo Campos de Quinceo, el mencionó el Parache, una especie de taparrabo que se utilizaba para cubrir las prendas de ensuciarse, algo así como un delantal para el delantal). Claro, es más probable que la explicación sea un malentendido o una interpretación muy libre del noruego, pero aún así, es interesante pensar en cómo nos percibían los extranjeros.
Lo más irónico de todo esto es que, aunque llevamos siglos aquí, todavía no sabemos quiénes somos. Nos hemos apropiado de las historias más convenientes, ignorando las que nos hacen reflexionar sobre nuestro verdadero origen. La identidad cultural en Paracho parece haberse fracturado en algún punto, y esa grieta se ha llenado con indiferencia y olvido.
Y aquí estamos, rodeados de un legado cultural inmenso que apenas reconocemos. Nuestras calles, nuestros nombres, nuestras tradiciones —todo lleva una huella purépecha que fingimos no ver. Porque, al final, es más fácil negar el pasado que enfrentarlo.
Así que la próxima vez que alguien diga que Paracho significa “ofrenda” en chichimeca, pregúntenle: ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué lengua hablas tú? Porque la historia no se escribe con mitos cómodos ni con silencios. Se escribe cuestionando, buscando, y, sobre todo, aceptando lo que somos.