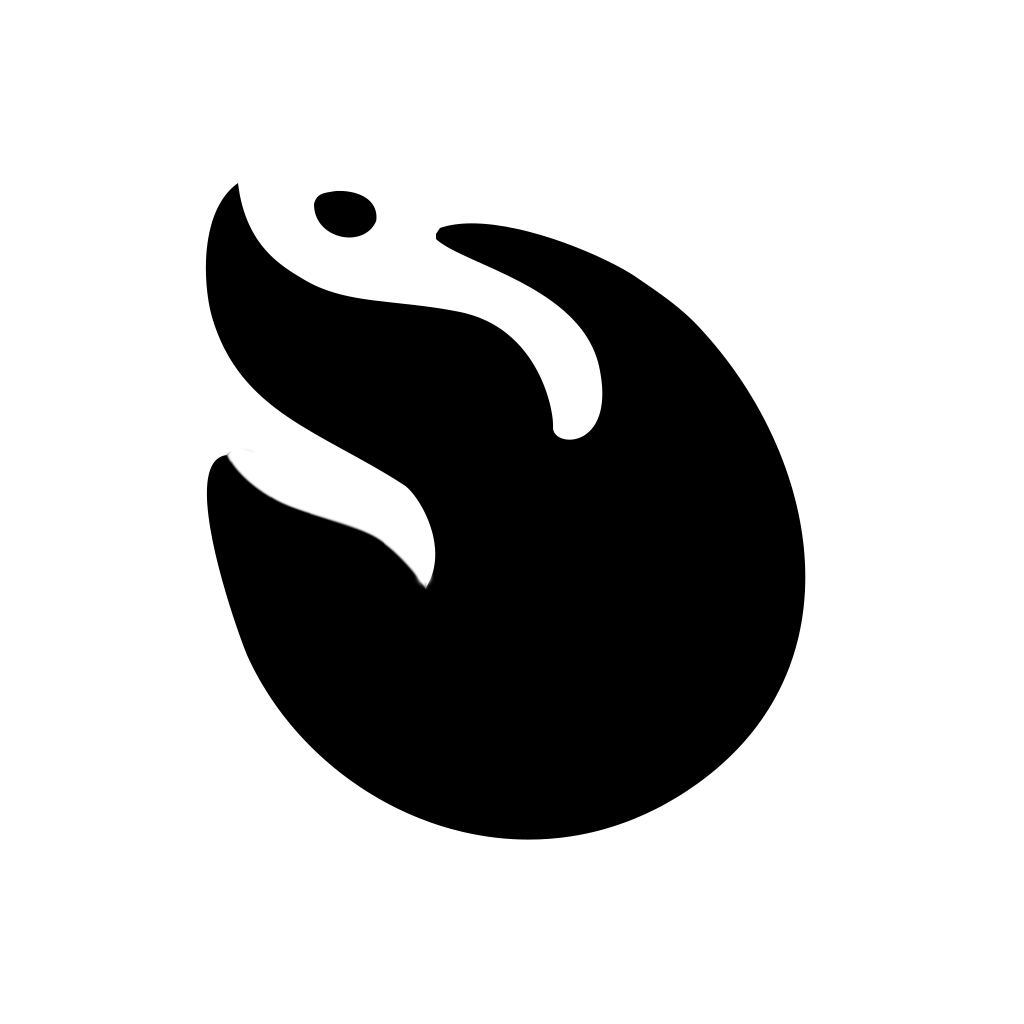Los pájaros aún soñaban con el amanecer cuando te escuché llegar.
Esa costumbre tuya de levantarte antes que todos, no la has perdido aún.
La neblina empujaba mi ventana, y el sol no tenía prisa por aparecer.
Debajo del gabán, el frío no cabía, ahí me sentía cobijado por tus manos, como rozando tus mejillas, como cuando por última vez te abracé.
Tu suéter sigue colgado tras la puerta, y tu reloj aún camina.
En tu ropero se guarda tu aroma junto con tu ropa, excepto, claro, la nueva, la de gala, la que llevaste a la última fiesta y te insistimos volvieras a usar.
Tu silla espera hasta que todos se sienten, para ocuparse al fin,
igual que el calendario, que marcaba tus fechas, pero el año ya no coincide.
Debo confesarte que abrí tu cajón y revolví todo lo que ahí guardabas.
Está ahí, pero desordenado:
Recibos viejos de la luz, tu credencial para votar, cincuenta llaves sin cerradura, plumas que casi no tienen tinta, pero aún guardas para emergencias, aspirinas, jarabe, mertiolate, y esas tijeras viejas que siempre dijiste había que afilar.
Fotos que no sabíamos que existían y, claro, muchos recuerdos más.
Prometo no abrirlo de nuevo, no quiero que te falte nada, pero, ojalá lo entiendas, necesitaba la foto para tu altar.
Quise abrir los ojos y verte sonreír.
Quería que no solo estuvieras en el papel.
No faltó nada, creo yo:
Tenías tu plato bien servido, leche hervida y la mejor pieza de pan. Llenamos todo de flores, y olía a café recién hecho. Estaba tu taza favorita, una manzana de tu árbol, tus lentes para leer, y la charanda que tanto te gusta. Velas y veladoras, agua, sal, miel, y las lágrimas que solté. Sé que no debería, que sentirías vergüenza al verme llorar, pero ya no pude aguantar más… te esperaba.
Te esperé, y en algún momento me dormí.
Y no sé si fue en un sueño o en mi desvelo, pero sentí tu abrazo, y te dije todo esto. Al despertar, todo parece igual. El amanecer es el mismo, el día avanza con su ritmo habitual, pero en el aire, algo diferente flota, aquí hay algo más. El altar sigue en su lugar: la comida intacta, el pan, el café,
el cempasúchil que perfuma la casa y la cera de las velas aún ardiendo. Pero entre todo eso, lo que más se respira es la nostalgia, una que cala como el frío, pero que envuelve y acaricia.
Al hablar, las palabras salen más lentas, más cuidadosas.
Porque ahora sé que estás aquí, entre nosotros.
No eres carne, no eres hueso, pero estás en el aire que compartimos.
Te he visto en los ojos de mi madre, cuando se nublan de recuerdos y su mirada se pierde, ahí estás.
Te he escuchado en los labios de mi hermano, al reír como tú lo hacías.
Y también te encontré en mi cabello desordenado, como si tus manos aún quisieran domarlo.
Estás presente, sin duda alguna.
No en tu cuerpo material, que el tiempo se llevó, sino en cada uno de nosotros.
Somos tus palabras, tu risa, tu mirada.
Somos tus palabras, tu risa, tu mirada.
Somos tus gestos que, sin darnos cuenta, repetimos, y en esos pequeños actos, te mantenemos con vida.
Hoy no lloro por lo que ya no está, porque te veo en cada rincón de esta casa. En el aroma del café, en las flores del altar, en los murmullos que recorren los pasillos. Estás aquí, entre nosotros, en nosotros. No somos más que un reflejo tuyo, y tú, amorosamente, eres parte de todo lo que somos.
Al final, no te fuiste.
Nunca lo hiciste.
Te quedaste, en la esencia de cada palabra que pronunciamos,
en el calor de nuestras manos al entrelazarse,
en las historias que contamos una y otra vez,
como si el tiempo se detuviera, y te trajera de vuelta a casa.