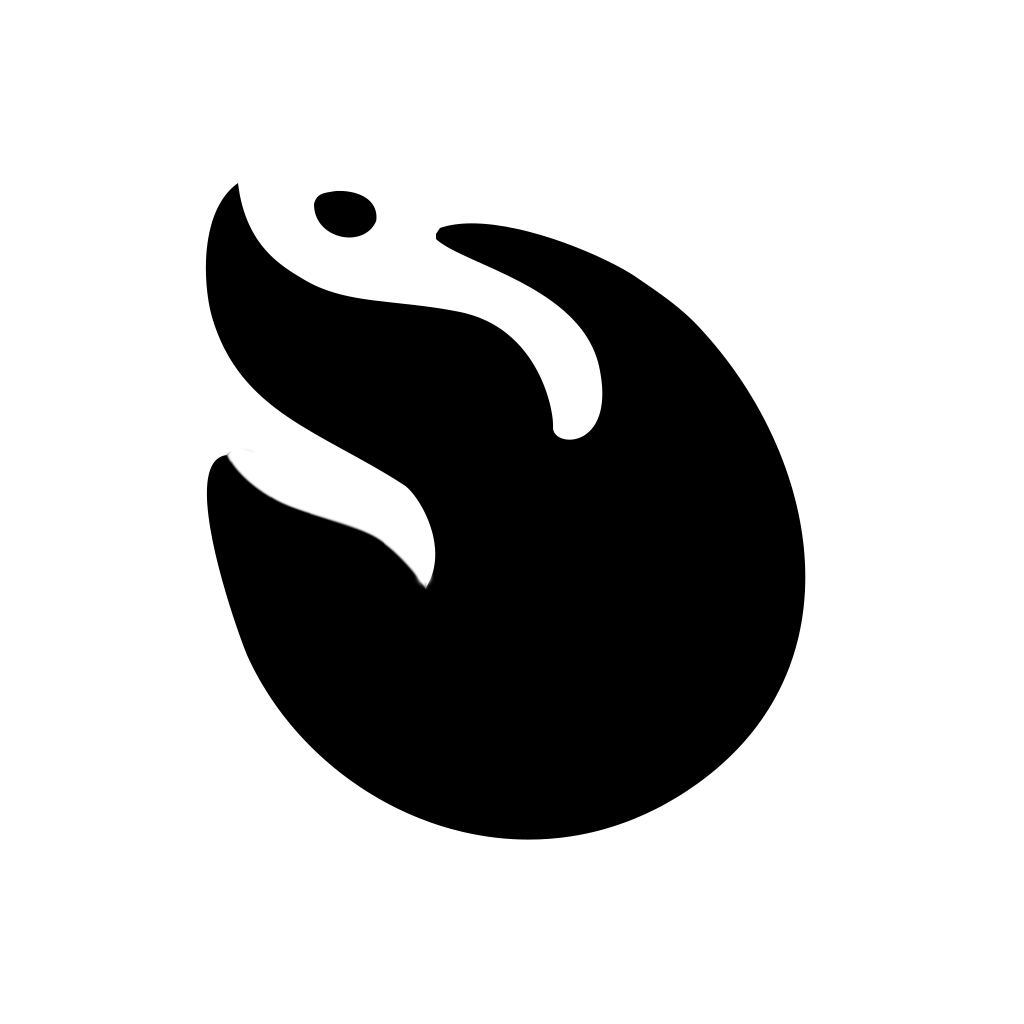La oficina gris en la que trabajo tiene la monotonía de un paisaje sin cambios; el murmullo constante de impresoras, el tecleo incesante y el zumbido lejano de las computadoras forman la banda sonora de mis horas laborales. Pero en mi interior, una inquietud se despierta tan pronto como el reloj marca la hora de salida.
Al caer la tarde, al volver de la oficina a mi modesto refugio, encuentro en la música una vía de escape. Subo el volumen en mi pequeña sala, esperando que las vibraciones disipen la inquietud, que el clamor de los instrumentos ahogue la voz incesante de los recuerdos. Sin embargo, cada acorde me arrastra de vuelta al pueblo, a aquellos días en que las calles empedradas y el murmullo del festejo me hacían sentir vivo.
Antes de que las luces de la ciudad ahogaran mis días, existía un pueblo llamado San Pedro. Allí, en el calor de la tarde, las calles se impregnaban de la risa de los niños y del aroma a tierra mojada tras la lluvia. Yo era un niño de diez años y recuerdo el fresco retumbar de los pasos en las calles angostas, el eco de las voces y el retazo de canciones que se escapaban de las casas.
Después de cumplir con mis quehaceres en casa y tras la comida, la costumbre en el pueblo era salir a jugar. En aquellos dias, después de terminar las tareas, me unía a Miguel, a Esteban y a tantos otros niños que se reunían en la calle. Éramos un grupo diverso, a veces éramos solo tres y en otras ocasiones llegábamos a ser más de cuarenta, todos corriendo entre las calles empedradas, en un juego que parecía la continuación del de el día anterior. Las calles de mi antiguo hogar aún conservaban la humedad de las lluvias, con charcos de agua que reflejaban el cielo y lodo que se pegaba a las botas.
Aquellos caminos, gastados por el tránsito de innumerables pasos, eran el escenario de nuestras aventuras. Corríamos sin rumbo, esquivando a los vecinos que salían a vender algún pan o atole, ponían madera a secar o simplemente, salían a sentarse en la banqueta para platicar. El griterío, el alboroto y las risas se mezclaban con los ocasionales reclamos de alguna madre que, preocupada, llamaba a su hijo con voz firme: “¡Vente ya, que ya es hora de cenar!” Eran momentos de libertad pura. Aquellas calles, los terrenos baldíos y uno que otro patio se transformaban en un mundo donde el juego era el idioma principal.
Con la llegada inminente de la fiesta patronal, el pueblo se llenaba de vida y colores. Los preparativos se extendían desde los rincones más humildes hasta las esquinas donde se alzaban los puestos de comerciantes: ollas de barro, alcancías coloridas, sombreros, rebozos y juguetes que despertaban la ilusión en los ojos de niños y adultos por igual. Las plazas se llenaban de puestos de comidas y bebidas y las calles se vestían de luces y banderines. Los sonidos de las bandas musicales, con sus trompetas y tambores, se entrelazaban con los gritos de los vendedores y el ocasional estallido de pólvora, creando una sinfonía que parecía resucitar la esencia misma del pueblo.
El santo patrono, San Pedro, era el centro de todas las celebraciones. Aquella festividad no solo era la ocasión para las primeras comuniones, un rito que me aguardaba el año siguiente, sino también un momento en el que el pueblo se reunía en una comunión de fe y tradición. Recuerdo la emoción de lanzarse a los juegos mecánicos que llegaban de pueblo en pueblo, la tensión al jugar a tirar dardos o competir en futbolitos instalados en la plaza.
En esos días, la ilusión de ganar unos pesos extras para poder comprar un dulce, un juguete o simplemente disfrutar de un antojo, era el motor que nos impulsaba a ayudar a nuestros padres en cualquier tarea. Las calles se transformaban en un desfile de procesiones, donde las bandas musicales entonaban melodías que se fundían con el clamor de la gente. Las procesiones, con sus imágenes sagradas y veladoras encendidas, recorrían el centro del pueblo. En esos momentos, el ambiente se volvía solemne: las oraciones de los fieles se mezclaban con el sonido distante de tambores y trompetas, creando una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo.
El humo del sahumerio se elevaba en espirales, mientras las palmas y flores que portaban algunos devotos dibujaban senderos el aire. Pienso en los rostros conocidos y en aquellos nuevos que se entremezclaban en la algarabía del festejo, en la calidez de un saludo sincero y en la melancolía de las despedidas. El bullicio de la multitud, el murmullo de las conversaciones, el tintinear de las monedas y el aroma de las comidas típicas se convierten en un mosaico de momentos que, a pesar de la distancia, parecen palpitar en mi interior.
Cada procesión era un espectáculo que se asemejaba a las imágenes de faraones egipcios siendo llevados en tronos dorados, como contaban en los viejos libros de historia que algún día tuve la oportunidad de hojear, encontraba en esas imágenes un aire de majestuosidad y misterio. Doña María, durante el catecismo, había explicado en tono solemne cómo los santos patronos de las comunidades vecinas venían a presentar sus respetos a San Pedro, atendían a la misa de la tarde y reafirmaban así su compromiso con nuestra parroquia. Aquella explicación, repetida tantas veces, se clavó en mi memoria. La imagen de la iglesia, con su fachada de piedra y vitrales que capturaban la luz del crepúsculo, aparecía en mi mente con la fuerza de una revelación. Era como si cada piedra, cada arco, contuviera la esencia de un pasado ineludible, de una fe que, a pesar de los años, seguía latiendo en lo más profundo de mi ser. Y en medio de ese oleaje de recuerdos, la figura de San Pedro se erguía imponente.
Recuerdo con nitidez la forma en que se articulaban las oraciones, como si cada palabra fuera un eslabón de una cadena inquebrantable. Mi pequeño corazón se llenaba de un temor reverente, una mezcla de asombro y angustia, al imaginar que aquel poder, representado en la imagen de San Pedro, no solo nos protegía, sino que también nos vigilaba con una severidad inhumana, pero había algo que calmaba esas sensaciones: la música.
Mi madre y Doña María, siempre tan entregadas a los cantos de la iglesia, parecían tener en la voz una forma de conjurar la paz. Empecé a imitar sus entonaciones, a aprender las letras de los himnos que resonaban en la nave sagrada, tratando de encontrar en cada nota el alivio a mis miedos. Pero al intentar integrarme al coro de la iglesia, pronto descubrí que mi voz no respondía a la disciplina que exigían aquellas liturgias. Mi timbre, torpe y temeroso, se desentonaba con el dulce murmullo de los demás, y entre disculpas y miradas comprensivas, me vi apartado del grupo.
Aquella exclusión me dolió de una forma inesperada, pero también encendió en mí la determinación de no renunciar a la música. No quería que el recuerdo de mi infancia y de la iglesia se quedara confinado en el silencio de un rechazo. Fue entonces cuando, en una de las tardes en las que la procesión había llegado ya hasta las puertas de la iglesia y los feligreses entraban a la misa, vi a los integrantes de la banda que les acompañaba sentarse a descansar afuera del recinto.
No tardé en acercarme, tímido pero motivado por la idea. Al principio, ellos se mostraron escépticos.
—No es lo mismo, muchacho—me decían mientras me miraban con una mezcla de compasión y curiosidad.
—Aquí se toca, se ensaya mucho y a veces es muy cansado, no es como estar ahí adentro nomás cantando, aquí hay que moverse a donde haga falta, hay que cargar instrumentos, hay que caminar tocando y tampoco es mucha la paga, y menos si vas empezando—Esa honestidad me golpeó, pero lejos de desanimarme, encendió en mí la chispa de un nuevo sueño.
Uno de los integrantes, un muchacho de mirada franca y trompeta en mano, me dijo:
—Si quieres, te enseñamos, pero vas a tener que aprender despacio y, sobre todo, conseguir tu propio instrumento.
Esa propuesta me llenó de esperanza. La idea de pertenecer a un grupo, de encontrar en la música algo que pudiera ser mío, se convirtió en un faro en medio de la tormenta. No me ofrecieron un lugar de honor ni las luces del escenario; me pidieron que, al menos por ahora, me dedicara a ayudar, a cargar los instrumentos—trompetas, trombones, clarinetes, tubas—y a ser parte del engranaje.
Al principio, cada tarde me encontraba transportando cajas, cargando la base de la tambora, la tarola, baquetas y todo lo que pudiese necesitar para las presentaciones. Mientras lo hacía, el ruido de mis pasos y el murmullo de la banda me hacían sentir que pertenecía a algo mayor, que compartía con músicos de distintas edades el mismo sueño: mantener mi mente ocupada y equilibrar la vida entre la música, el juego, los amigos y el catecismo. No era el protagonista del escenario, pero cada vez que me detenía a escuchar, me embargaba una dicha inexplicable. La vibración de los metales, el ritmo cadencioso de la percusión, el diálogo entre las notas y el aliento de cada instrumento se combinaban en un concierto que me hablaba directamente al alma.
Recuerdo la primera vez que me permití sentarme en un banco detrás del escenario de una pequeña plaza del barrio, cuando la banda se reunía para ensayar antes de acompañar las procesiones religiosas o amenizar las comidas de los cargueros. El ambiente estaba cargado de nervios y expectativa. Me dejé llevar por el ritmo, no para ser el solista, sino para entender cada compás, cada pausa, cada improvisación que me enseñaba el verdadero sentido de la melodía.
Con el paso de las semanas, fui aprendiendo poco a poco. La banda me mostró —algo que el coro no quiso ni intentar— que no era indispensable tener una voz afinada para ser parte de ella; lo esencial era el deseo de escuchar y de comprender la esencia de cada son, de cada abajeño o jarabe que tocaban, esas melodías que solían entonar en las comunidades. A veces, mientras cargaba los instrumentos, me decían: “Escucha bien, cuenta los compases”. Poco a poco, me fuí dando cuenta de la importancia de diferenciar entre las melodías y las notas, para que en el futuro pudiera, si el destino lo permitía, pasar a tocar alguno de esos instrumentos, quizá la percusión, cuando tuviera la experiencia suficiente.
Las tardes con la banda eran casi un refugio en el caos cotidiano. Cada instante que pasaba entre el retumbar de los metales y el compás pausado de la percusión me dejaba una sensación de plenitud. Caminaba de regreso a casa con el cuerpo cansado, pero la mente repleta de nuevas melodías y de las conversaciones que se entrelazaban con el eco de las notas. Esas tardes, en las que el sudor del esfuerzo se mezclaba con el aroma a tierra y lluvia, eran el bálsamo perfecto para olvidar cualquier idea que se me cruzara por la mente.
Recuerdo cómo, mientras iba a mi habitación, el murmullo de la banda seguía resonando en mi interior, como si cada acorde se hubiera instalado en algún rincón de mi alma. Me acostaba y, a punto de dormir, revivía mentalmente cada instante: el sonido vibrante del trombón, el golpe rítmico de la tarola, y la conversación entre aquellos músicos, muchos de ellos ya hombres curtidos por la vida, que compartían anécdotas y consejos con la sencillez de quienes han aprendido a vivir de la música. Cada día me dejaba un sabor nuevo.
Creía que el verano se esfumaría en un abrir y cerrar de ojos, atrapado entre tantos compromisos y el ir y venir de la banda, pero el tiempo parecía desafiarnos a todos, como si se negara a ceder su compás. Conforme se acercaba el final del mes de junio, las calles se transformaban; en el aire se notaba la prisa de los vendedores que montaban sus puestos y la algarabía de la gente que se reunía en las esquinas. Los rostros se iluminaban con la promesa de un festejo inminente, y el sonido de las risas y las conversaciones se fundía con el incesante murmullo de la música tradicional, ese repertorio que todos conocíamos tan bien.
Las tardes se alargaban, y la banda aprovechaba cada receso para ensayar nuevas piezas, para afinar aquellas melodías que habían heredado de generaciones. Yo, entre carga de instrumentos y silencios que se llenaban de miradas cómplices, aprendía a distinguir los matices de cada son: el dulce arrullo de un clarinete, el grave retumbar de una tuba, y la energía de un trombón que parecía contar historias de antaño.
El alboroto en las calles se intensificaba, y la preparación para la fiesta patronal alcanzaba su clímax. Los vendedores repartían sus mercancías con entusiasmo, los banderines ondeaban en el viento y en cada esquina se respiraba una mezcla de anticipación y tradición. Fue en medio de esa vorágine de preparativos y emociones encontradas que llegó la noticia que marcó un hito en mi camino: nuestra banda estaría presente en la celebración del día de San Pedro desde temprano.
De alguna manera esto no me emocionaba tanto como quería, es decir, por una parte podría ver de primera mano como es que se hacía todo esto de la primera comunión, quizá sería más educativo verlo directamente en lugar de confiar ciegamente en lo que Doña María nos contaba, pero por otro lado, estar dentro de la iglesia seguía pareciéndome una idea perturbadora, aunque claro, sería durante el día y con bastante gente. Decidí entonces no darle tanta importancia, al final no estaría solo y podría sacar alguna ventaja de esto.
El día había llegado. Ese sábado el pueblo —o por lo menos la parte que no había asistido a las mañanitas—despertó con el sonido de cohetones, alguna banda que acompañaba ya las primeras actividades del día y el recibimiento del señor obispo quien oficiaría la misa. Mi mamá tenía ya lista mi camisa más nueva y se aseguraba de que ningún cabello rebelde escapara de su peine, tenía que estar presentable en esta ocasión.
Para las diez de la mañana yo ya estaba listo, parado junto a mi madre en la plaza principal del pueblo esperando la llegada de los músicos. El constante ir y venir de niños y niñas que ese día realizarían su primera comunión era casi hipnótico: peinados elaboradísimos, bucles, tocados de flores, algunas chicas incluso con velos, guantes, biblias forradas en telas blancas y brillantes, con vestidos llenos de flores y otros tantos adornos, sacos de hombros anchos, zapatos negros brillantes y una embriagante nube de perfume que se instalaba de a poco frente a la iglesia.
La banda llegó, me despedí de mi mamá y corrí a ayudar a cargar los instrumentos. Atravesamos a la multitud y entramos a la iglesia, nos acomodamos en la parte más cercana a la entrada y esperamos a que todo comenzara.