Poco más de un año atrás, mis pasos me llevaron a Santa Clara por vez primera. Aquel viaje me dejó una huella indeleble, una especie de preludio a lo que vendría. Cuando se anunció en Ocumicho, que este año Santa Clara sería la sede, mi corazón se encendió con emoción. No se trataba de una simple visita; era el llamado a reencontrarme con raíces, a redescubrir la esencia que une a nuestras comunidades, a sentir el palpitar del pasado que se funde con el presente.
Paso a paso
Eran las 4:30 de la mañana cuando llegué a Santa Clara del Cobre. La noche anterior había sido una sucesión de emociones intensas, y 24 horas de insomnio se acumulaban en mi cuerpo, resultado de la excitación y de los nervios del día 31, en el que desperté antes del alba para dejar todo en orden. Para la madrugada se había colado en mis oídos el canto del Cupatitzio, una letanía que se convirtió en mi única compañía mientras mi mente se debatía entre el sueño y la vigilia. El frío, que no imaginé enfrentar, se presentó con crudeza, especialmente al descubrir que mi gabán se había quedado en casa de mi abuela. Sin embargo, entre 8 kilos de equipo fotográfico, mi espalda halló una pálida protección; no me calentaban, pero sí me recordaban que en cada paso persistía la voluntad de seguir.
Emprendí la marcha en una procesión hacia la Ceremonia del Amanecer, el camino parecía susurrar. Las calles, normalmente llenas de vida y que recordaban a las de cualquier comunidad, se mostraban vacías y enmudecidas, la noche las había envuelto en su manto. El eco de los pasos sobre la gravilla, la tenue luz de pocas lámparas y los murmullos dispersos se amalgamaban en una atmósfera que rozaba lo místico. Pocos eran los sonidos, salvo el crujir del camino, el sonido de algunos caracoles y el eco de risas lejanas, lo que hacía que cada instante se sintiera suspendido en un tiempo propio, ajeno al bullicio diario.
Mientras avanzábamos, las indicaciones de “No puedes grabar con esto, ni con aquello” se hicieron presentes, como un recordatorio de que ciertos momentos deben vivirse en carne y alma, sin mediación de aparatos o registros fríos. Yo, ingenuo ante el peso del ritual, asumí que ya había comenzado todo el espectáculo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la verdadera ceremonia apenas se asomaba, invitándonos a una hora de silencio sepulcral, interrumpido solo por esporádicos comentarios sobre “qué frío hace”.
El anhelo dorado
A medida que la oscuridad se disipaba, y el cielo comenzaba a teñirse de un dorado tímido, la indicación de voltear la mirada hacia el oriente hizo que todos nos detuviéramos, expectantes, como si estuviésemos en la antesala de un milagro. Miré al horizonte y, aunque solo escuché fragmentos de palabras en medio del murmullo, el primer grito de Juchari Uinapikua rasgó el silencio, el segundo cortó el frío y el tercero encendió la emoción. Fue un sonido que, en su crudeza, parecía convocar a las almas dormidas, haciendo vibrar la esencia del lugar. Aun cuando los instrumentos y los cantos jipis intentaron retomar la vida, unos enérgicos “shhh” impusieron el silencio sagrado, obligando a que el tiempo se detuviera en un instante de comunión.
La luz, ya casi plena, bañaba nuestros rostros y disipaba el frío. Los compañeros de viaje, esos rostros familiares de Erongarícuaro, Uricho, Zacapu, Uruapan y tantas otras comunidades, se animaban entre sí con sonrisas cómplices y abrazos breves pero cargados de significado. Tras la inminente autorización de fotografiar, la banda comenzó a entonar melodías que invitaban al baile. Los cargueros entregaban cuelgas a los nuevos encargados y todo cobró vida.
Xakuarhu
Fue en ese momento cuando, mientras caminábamos de regreso a Santa Clara —o, como hoy prefiero llamarlo, Xakuarhu—, cada conversación y cada encuentro se convertían en un tributo a la vida. Los vecinos salían a la calle a desearnos buenos días, los niños se asomaban con curiosidad y el sol, implacable en su resplandor, parecía acelerar el compás del reencuentro.
Llegar a la plaza de Xakuarhu fue como arribar a un universo en miniatura, un escenario donde la cultura y la tradición se manifestaban en cada rincón. Artesanos de diversas comunidades ya estaban presentes, exhibiendo sus creaciones para trueque o venta. Los aromas se mezclaban en el aire: el olor a carnitas, atoles recién preparados, pan y las tradicionales tortas de tostada, que tentaban a los caminantes con promesas de calidez y sabor. El entorno se vestía de colores: verde, amarillo, azul, morado; cada tonalidad era un reflejo de la identidad y el orgullo de quienes habitamos estos rincones de la tierra. En el centro, la yácata, custodiada por los cargueros, aguardaba con paciencia la llegada del anochecer, como una centinela que guarda los misterios del rito venidero.
Frente al teclado, aún trataba de asir con palabras la magnitud de lo vivido. Había quedado atrás el frío, el desvelo, la voz que me recordaba “esos zapatos no están hechos para caminar tanto tiempo”, la sed y el hambre. En su lugar, se hacía presente una realidad extraordinaria: la presencia de tantos amigos, conocidos y almas afines que se cruzaban en el camino, cada uno con su historia, su lucha y su risa. En cada “¿Cómo estás?” se esbozaba la posibilidad de un encuentro profundo, y mi corazón se abría en un acto casi desbordante de gratitud y alegría. Fue entonces que comprendí por qué este encuentro había trascendido el tiempo y se había convertido en algo imprescindible, en un ritual que desde que comencé a asistir en 2013 se ha ido transformando y enriqueciendo, no como un retorno al pasado, sino como la celebración de lo que somos en el ahora.
Durante años, conversaciones con organizadores y asistentes me habían permitido entender que esta celebración no busca revivir un modelo arcaico, sino conectar lo que nos une en el presente: la mirada compartida, el intercambio de costumbres, el diálogo entre regiones, la magia de descubrir en el otro un reflejo de la propia historia. Cada comunidad, cada rostro, cada vestimenta y cada voz eran piezas de un rompecabezas que, al unirse, creaban una imagen más grande y vibrante de lo que significa ser parte de esta gran familia.
Mojtakuni ka Uanopikua
Hubo trueque en cada rincón, una fiesta de intercambios que se mezclaba con el aroma de la comida casera; se compartían anécdotas, platillos, objetos varios, y en cada puesto se encontraba la esencia de una cultura viva, en permanente diálogo con el presente. El camino, largo y sinuoso, se convirtió en un puente que unía a desconocidos y conocidos, y en ese recorrido la emoción y la alegría se desplegaban con naturalidad, como si el destino nos hubiera convocado para celebrar la vida en cada encuentro fortuito.
Cuando la Uanopikua comenzó, fue como si el universo se hubiera vestido de gala: cientos y cientos de personas se agolparon en las principales calles, ansiosas por presenciar el espectáculo de colores y tradiciones que anunciaba la llegada de cada comunidad. Era un reencuentro de almas, un recibir con los brazos abiertos a aquellas sedes que en otros tiempos habían sido anfitrionas, y aunque algunas ausencias se hacían notar, la presencia de otros rostros cálidos llenaba el ambiente de una grata melancolía y esperanza renovada.
Para mí, fue especialmente conmovedor ver la participación de la Comunidad Indígena de Paracho, cuyo involucramiento despertó en mí sueños largamente anhelados. Empecé a imaginar la yácata erguida en nuestra propia plaza o, quizá, en el interior del antiguo internado, un santuario donde la tradición pudiera reencontrarse con el presente. Me dejé llevar por la fantasía de caminar, en comunión con todos, hasta llegar al “ánima sola” para la ceremonia del amanecer, visualizando cómo la Uanopikua se deslizaría, de manera casi poética, desde el sonido profundo de la guitarra de cobre hasta el imponente monumento de la madre purépecha, y de regreso, cerrando un círculo que celebrara la unión y la memoria. Soñar en ese instante fue tan natural como respirar.
En medio de esa vorágine de emociones, me encontré huyendo, entre risas y anécdotas, de los harinazos característicos de Cherán, y en mi prisa, logré capturar en imágenes el danzar de las chicas de Cuanajo, quienes se movían al ritmo de los abajeños. Las Ireris de Uruapan me regalaron sonrisas, y los amigos de Erongarícuaro se hicieron presentes con la calidez de un reencuentro largamente esperado. No pude dejar de fotografiar a la gente de Tirindaro, y entre la multitud se destacaban también los contingentes de Ocumicho, Ihuatzio, Capacuaro, así como aquellos que aspiraban a ser la nueva sede: Purépero, Acachuén, Zacapu, Tingambato… Una alegría inmensa inundaba el ambiente al ver tanta diversidad reunida, cada rostro y cada paso contaban la historia de un pueblo que, en su pluralidad, se reafirma en la unión y la tradición.
Somos yesca y pedernal
La tarde avanzaba con una prisa casi juguetona, mientras el ambiente se llenaba de trueques, risas y danzas que parecían moverse al ritmo de un fuego interior. La música no cesaba y, en medio de esta algarabía, se respiraba una expectativa casi palpable: la inminente llegada del encendido del fuego. ¿Por qué esa atracción por lo desconocido? Quizá porque en el fuego se esconde la promesa del renacer, la capacidad de vencer la adversidad, recordando que el hombre le teme a la oscuridad, es por eso que desgarra sus bordes con las llamas.
Y al fin, el momento llegó. Con un estruendo suave que se transformó en un murmullo compartido, el fuego se encendió. Las llamas, danzantes y libres, se compartieron de mano en mano, mientras el sonido rítmico del martilleo sobre el cobre anunciaba la culminación del rito. En ese instante, Kanekua sesisti minkuarhentani p’urhepecheni se elevó en un coro de voces, un himno que trascendía palabras y tiempos. Fue entonces cuando el cansancio, el frío, la sed y el hambre se disiparon; lo único que quedaba era la entrañable armonía de un encuentro que alcanzaba, por fin, esa paz y alivio tan anhelados.
El anuncio de la nueva sede —Tinganio— se deslizó entre los murmullos, como una semilla de esperanza que promete nuevos comienzos y nuevas historias. En ese instante comprendí que arder no es sinónimo de extinguirse. Arder es dejar una marca imborrable, transformar el entorno, consumir aquello que nos rodea para, a la vez, iluminarlo con la intensidad de nuestro ser. Es brillar, serlo todo a la vez, y saber que incluso si la llama se apaga, siempre existe la posibilidad de reavivarla.
Hoy, al volver a transcribir estas vivencias, me doy cuenta de que Xakuarhu, el fuego y yo seguimos siendo parte de una gran narración de reencuentros, de desafíos y de renovadas esperanzas. Que el fuego nunca se apague en nuestros corazones, y que, si llega a extinguirse, sepamos que siempre guardamos la semilla para volver a encenderlo.
Que la llama de la vida siga ardiendo, recordándonos que en cada chispa se esconde la fuerza de nuestras raíces y la promesa de un mañana lleno de encuentros y renovadas alegrías.
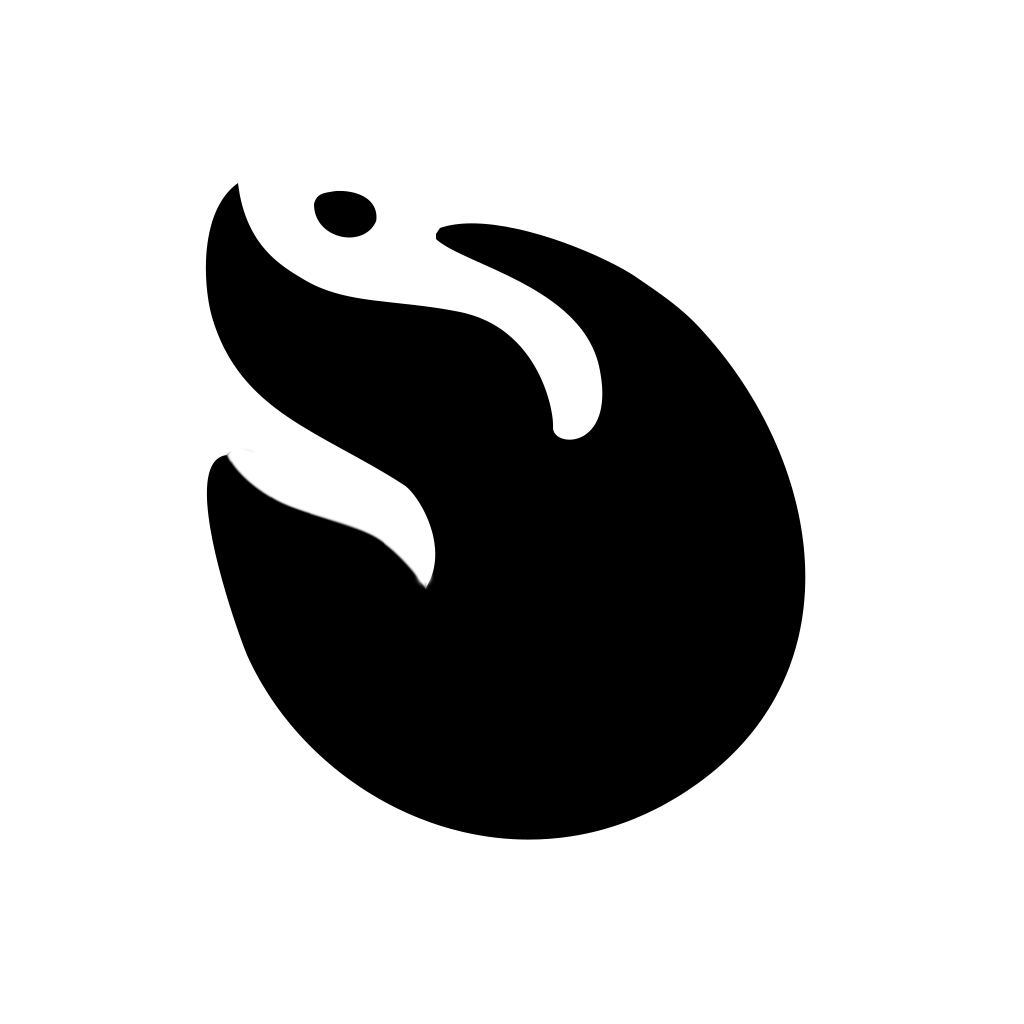







Comments
Martha
Un relato muy enriquecedor, nunca decepciona.