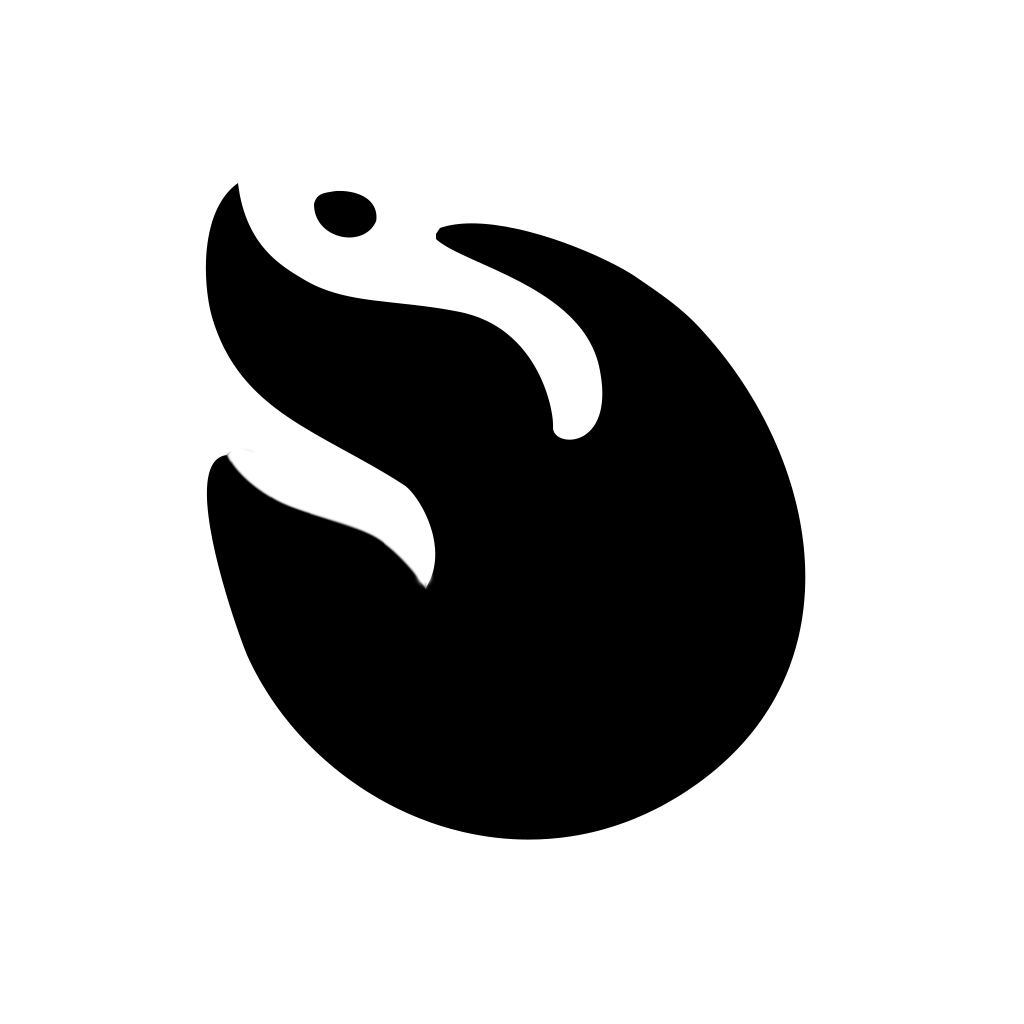Abrí la ventana, esperando que la brisa me tocara,
que trajera en sus dedos el frescor de la tarde,
y allí me quedé, mirando el suave temblor de los árboles,
los pájaros que, como flechas de vida,
cruzaban del ramaje al cielo,
ese cielo azul profundo donde flotaban las nubes
como almas errantes, perezosas,
que se niegan a llegar a ninguna parte.
Y fue en ese instante,
inevitablemente,
que pensé en ti.
O quizás es que siempre pienso en ti,
que el mundo mismo no hace más que dar vueltas
para rodearte, para vestirse de tu nombre.
Todo lo que veo tiene tu rostro,
en cada rama, en cada sombra,
en cada rayo de luz que cae y me incendia.
Hoy estabas en las nubes que se perdían,
en el azul hondo que se abre misterioso;
te vi en el vuelo de los gorriones,
en las hojas verdes que susurraban bajo el sol.
Estabas en la luz dorada, en el destello magenta,
en Venus que temblaba en la distancia,
en las estrellas que dibujan constelaciones,
y que esta noche se parecen a tus manos,
a tu voz, a tu aliento.
Y cuando por fin volví, la tarde se había ido,
y la noche, en su silencio oscuro, me rodeaba.
Perdido en tus sombras, como en un sueño,
me dejé caer en el abrazo de la noche,
sabiendo que, aun allí, seguirías tú.