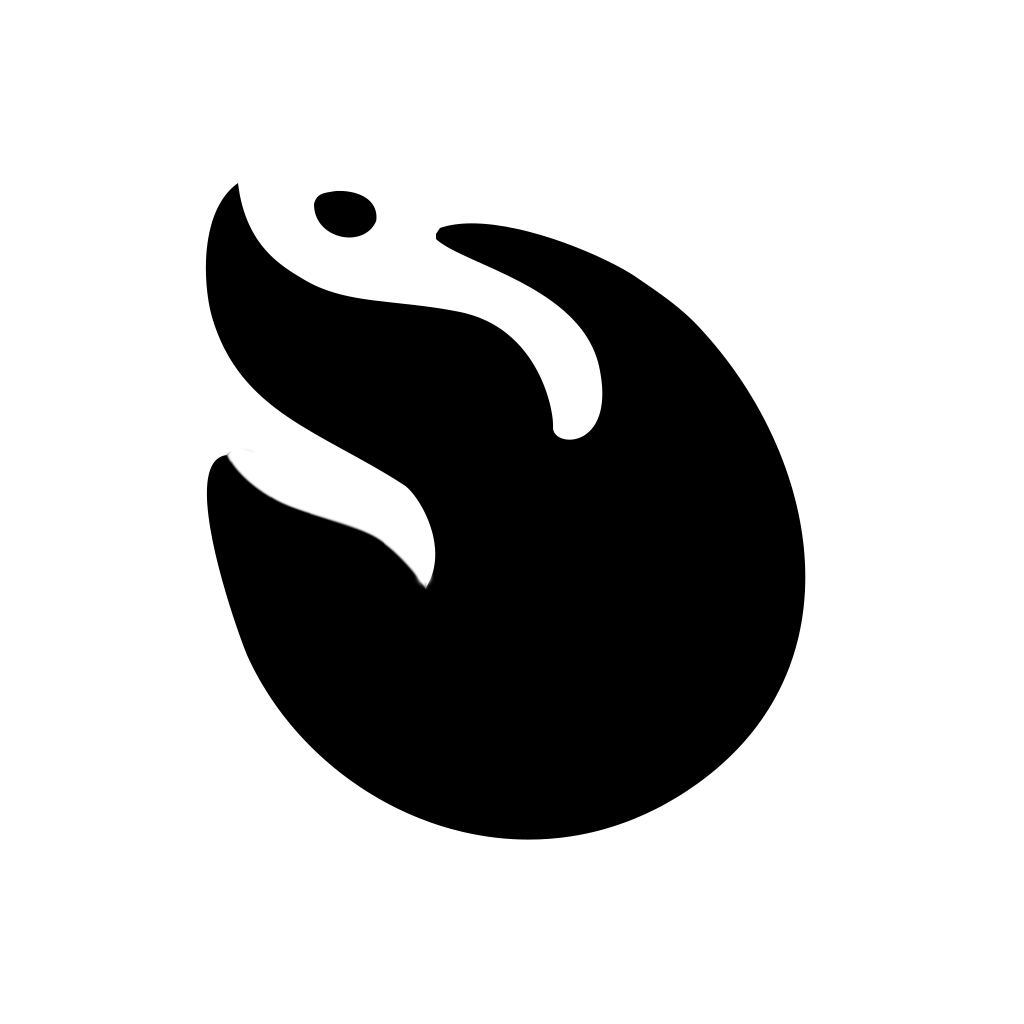Ayer por la noche, me llegó la noticia: Tata Mateo Rodríguez se había ido.
No éramos amigos íntimos, ni parientes, ni siquiera vecinos, pero esa noticia, como la nota final de un acorde, se quedó sonando un rato.
En el correr de mis días, entre la rutina y las ideas aferradas a la memoria, se percibe la presencia de algo más. Uno se convierte en algo difícil de entender, como parte de una canción que no termina de sonar. La música, siempre al acecho, nos acompaña, y cuando de repente se apaga, se siente la ausencia, como cuando uno bajando una escalera, se salta un escalón.
Imagino esa hoja en la que quedó escrito el último abajeño de Tata Mateo; imagino el instrumento, olvidado, sin el temblor de sus manos ni su aliento que lo hacían hablar. Y ese silencio, tan espeso, pesa como la última nota de una guitarra que se apaga, y como un trombón que aguarda el soplo que ya no llegará.
¿Alguien irá a tocar esas últimas piezas? ¿Llegaremos a conocerlas y entender así un poco más de como escuchaba él la vida?
Tata Mateo se fue en su pueblo Ahuirán, un lunes de abril en el calor preclaro de la Semana Santa, bajo un cielo azul que parecía querer reflejar la eternidad. Con la música que tanto amaba y que él mismo compuso, se le despidió; el bajo chicoteaba, y entre abajeños que querían, a lo lejos, invitar al baile, se oían gritos que, lejos de alegrar, lloraban la pérdida. ¿Pero es acaso una pérdida definitiva? La huella de Tata Mateo es eterna, se perpetúa en su familia, en sus amigos y, sobre todo, en aquellas notas que hacía brotar del papel con gozo, como si supiera que, al tocar, la vida se haría inmortal.
La despedida no se dio en un silencio solemne ¿Cómo le vas a presentar tus respetos con silencios a quien vivió cantando?. No, el adiós se dio entre violines, trombones, bajos y guitarras, y en cada lágrima que se mezclaba con el polvo levantado a lo lejos, como zapateos en la tierra.
Los lamentos se volvieron pirekuas; se cantaron con la voz ronca de quienes saben que se canta para marcarse la memoria.
Los que le quisieron se reunieron, recordándolo alegre y virtuoso, entre historias que lo hicieron famoso, aquella en que, con picardía, apodó su abajeño “¿cómo te quedó el ojito?” o cuando le pidió a su misma orquesta que tocaran piezas propias.
Así, mientras lo devuelven a la tierra, la vida lo recoge, y en el firmamento, los mirasoles blancos se transforman en nubes que, con tenue compasión, lo llevan de esta existencia a la siguiente.
Y en medio de este canto fúnebre, se percibe que aunque la música se apague en un instrumento, sigue vibrando en aquellos que se atreven a escuchar, a sentir, y a recordar. Porque Tata Mateo, como todos los que aman la música, nunca se irá del todo; se hará semilla y se hará eco.