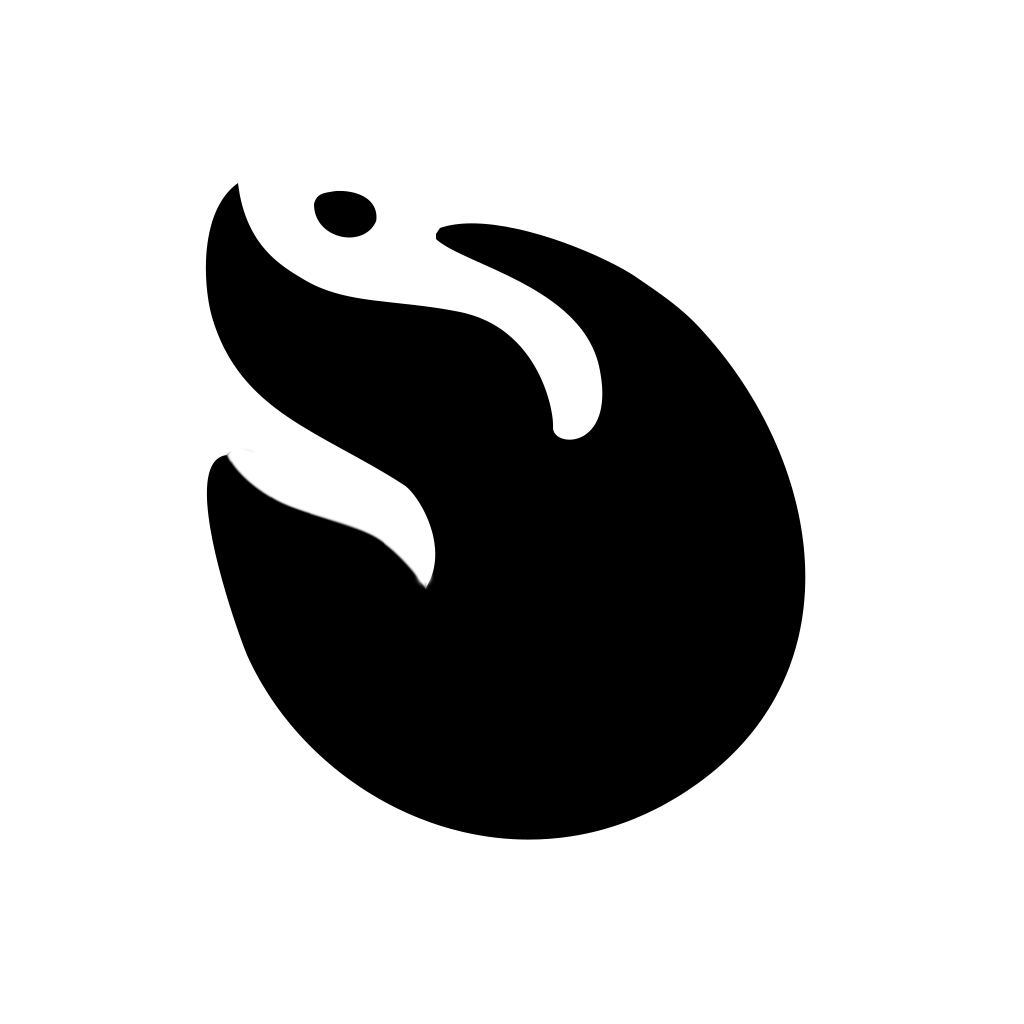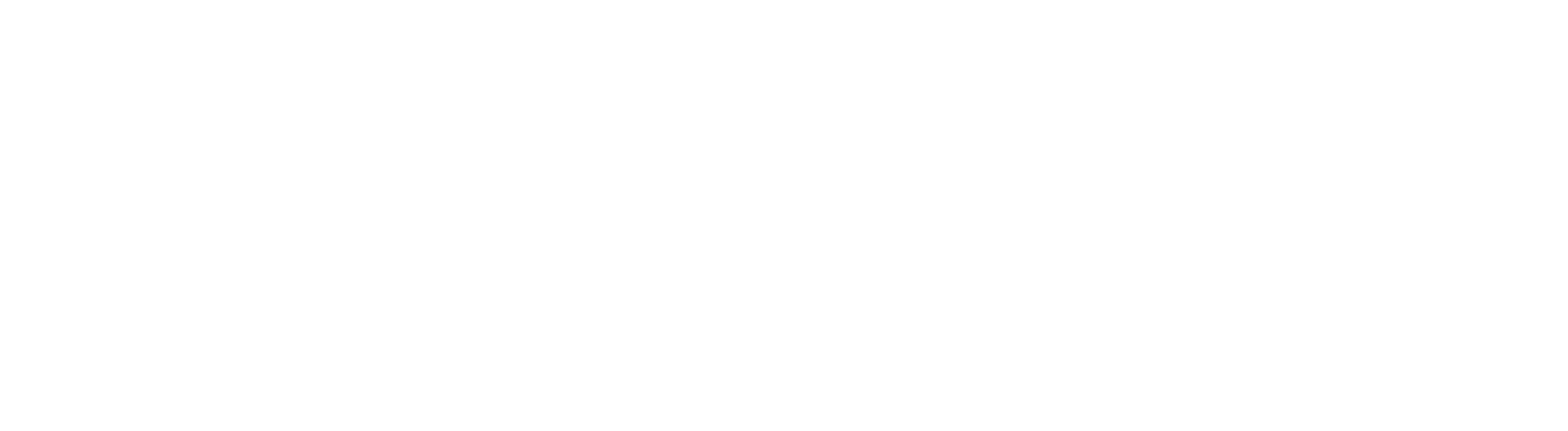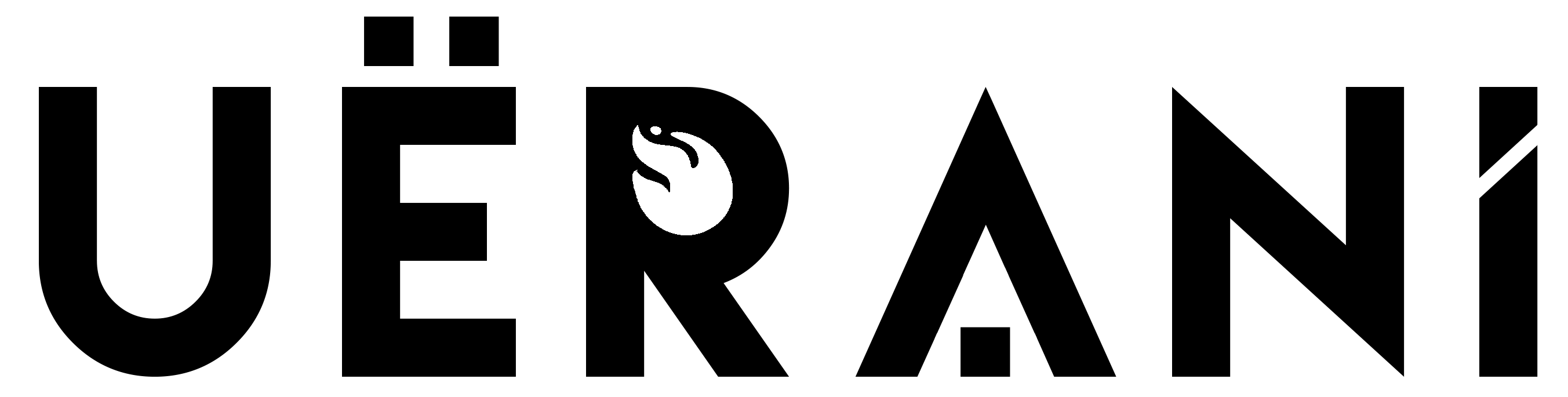Durante años he realizado lo que podría llamarse una búsqueda exhaustiva del origen del nombre de mi comunidad, Paracho. Aunque en internet se repite a diario que “Paracho es una palabra de origen chichimeca”, la evidencia no respalda tal afirmación. ¡Basta con echar un vistazo al vocabulario de lenguas chichimecas!
Lo que sí encontramos son múltiples referencias que sugieren que Paracho (también conocido como Parochu, Parache, Paratsio y otras variantes) podría provenir del tarasco (o purépecha, para que no se ofendan, porque uno nunca sabe) y significar “ropas viejas” o “trapos sucios”. Y si uno conoce bien a los paracheños, es fácil notar la ironía: aquí, donde el agua es casi un lujo (¡además de la educación vial!), se cuenta la historia de que hasta se “bañan en escalerita” para ahorrar cada gota.
Primero recorramos este municipio
En varias ocasiones amigos y vecinos me han preguntado por el significado de otros nombres de comunidades cercanas. Por ejemplo, Aranza podría venir de “Arantzan” o “Arantzani”. Algunos aseguran que significa “comer poquito”, haciendo alusión, según el Dr. Antonio Peñafiel, a un lugar estéril donde hay poco para reventar el estómago.
Arato nos da de qué hablar. Peñafiel lo traduce del purépecha Harata como “hoyo” o “sepulcro”, lo que sugiere “lugar de hoyos o de sepulcros”. Aunque, si lo piensas bien, quizá la idea de “cavar” encaje, considerando la leyenda de que su nombre podría derivar de Jarhakuni (cavar). ¡Ah, si tan solo algún hablante nativo se animara a aclararlo!
Por otra parte, Ahuiran se vincula con “Jauirani”, que algunos traducen como “cabello largo”.
¡Y qué decir de Cheranastico, Cheran Atzicurin o incluso Ch’eri Jatzikurin! La transformación del nombre a lo largo del tiempo es digna de una comedia de enredos lingüísticos. Según algunas interpretaciones, podría significar “lugar en lo alto de la arena”. Curiosamente, en Cherán se cuenta que su nombre proviene de “Cherani” (“asustar”), mientras que otros autores, entre ellos el Dr. Peñafiel, se decantan por “lugar de mantas” – “Chere”, en algunos textos se traduce como manta. La confusión continúa, ya que en el análisis estadístico de la Provincia de Michoacán se le atribuye a Paratsio el mismo significado: “lugar de mantas” o “de telas”.
Otros nombres también alimentan la fascinación:
- Nurio: Se dice que surge por la presencia del “Nurite” o, según algunos, “Nurio Tepakua” (¿Urio Tepakua?), que se traduce como “tierra plana donde hay nurite”.
- Urapicho (o Urapitsio): Que se interpretaría como “lugar blanco”.
- Pomacuarán: Viene de P’ómani, es decir, “meter las manos en el agua”.
- Quinceo: Podría derivar de “Quentsio” o “Kintsio”. Aunque el Dr. Peñafiel lo asocia a la idea de “subir”, a mí me suena más a Kétsini, es decir, “bajar de lo alto”.
Aquí cerquita
Y si salimos de Paracho, la toponimia purépecha sigue sorprendiendo:
- Comachuén: De Cumanchucuaro, que significaría “lugar de sombras”.
- Turícuaro: Que podría traducirse como “lugar negro” o, en otra interpretación, “Achá Turí” o “Achá Turípiti”, es decir, “lugar del señor negro”. (No lo confundamos con Turicato, que, según dicen, es “lugar de garrapatas”).
- Sevina: Viene de Siuini, que alude a un “remolino”.
- Pichátaro: El Dr. Peñafiel lo asocia con “pechacua” (azadón) y “pechani”, lo que indicaría “lugar en que se labra la tierra con azadones”. Sin embargo, también se ha contado que deriva de “Chátaru”, tal vez de Chatani (“clavar”) y chkári (“madera”), o simplemente “lugar de clavos de madera”.
- Nahuátzen: De Iauatsini, que se traduciría como “helar en el suelo”.
- Arantepacua: de Jarhan Pakua o “lugar en el plano” aunque el Dr. Peñafiel recoge lo siguiente: Haran-tepacua, llano con agujeros, en idioma tarasco, compuesto de harata, hoyo, y tepacua, llano o plano.
Siempre habrá debate
Es fascinante cómo, al profundizar en el origen de estos nombres, se abren debates tan intensos como entretenidos. Cada comunidad, cada variante y cada traducción ofrecen una pieza de un rompecabezas histórico y cultural. Y, seamos sinceros, la única certeza al publicar estos datos es que alguien siempre vendrá a decir “¡Eso no es cierto, en realidad significa…!”. Lejos de ser algo negativo, esa discusión nos enriquece y nos impulsa a descubrir nuevas evidencias y a cuestionar lo que dábamos por hecho.
Además, es importante recordar que la toponimia no es estática. Los nombres evolucionan, se transforman y se adaptan a nuevas realidades, tal como nosotros cambiamos de look según la moda (¡o según la cantidad de agua disponible, en el caso de Paracho!).
Datos Adicionales que No Puedes Ignorar
Para complementar esta travesía lingüística, es interesante saber que estudios recientes –y algunas publicaciones en línea y en libros especializados– destacan la importancia del análisis etimológico en la preservación de la memoria indígena. Por ejemplo, investigaciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) resaltan cómo la identidad purépecha se refleja en cada topónimo, invitándonos a rescatar y valorar esos términos ancestrales.
Otro dato curioso es que en otras regiones de Michoacán, como en Tzintzuntzan o Pátzcuaro, se observa un fenómeno similar: la mezcla de leyenda, lengua y cambio cultural. Aunque estos nombres tienen sus propios debates, la clave está en reconocer que detrás de cada palabra se esconde una historia.
Tzintzuntzan lo hemos aceptado como “lugar de colibríes” y Pátzcuaro, según el Padre Lagunas, donde tiñen de negro: del verbo pazcani, teñir de negro, ó también se le cree originado el nombre de petazequa, peñasco; ambas etimologías son inadmisibles; finalmente se ha dado otro significado al nombre, asiento de los cúes ó lugar de las piedras llamadas petatsecua, propias para cimientos de los templos o incluso de patsakuarhu, “lugar donde se guardan las cosas”.